
Foto de Pawel Czerwinski en Unsplash
Un cuento inédito sobre bares y conversaciones familiares
Por Daniela Sías
De lejos todavía parece un hombre atractivo. Buen mozo, diría mamá. Después se acerca y se nota el paso del tiempo. La piel de los párpados está hinchada, ya no soporta los años. Los ojos grandes y seductores de ese hombre a quien hace mucho tiempo le decíamos papá se transformaron en un montón de pliegues. Apenas se dejan ver los iris azulados. Mi hermano se muerde los labios como cada vez que está nervioso, pero después sonríe. El hombre también. Se acercan e intentan un abrazo, pero los brazos son como ramas que no encuentran el camino y el abrazo queda trunco. Se conforman con unas palmadas en la espalda. Yo me acerco apenas, le rozo la mejilla y vuelvo hacia atrás. Me cuesta sostener esa mirada envejecida, prefiero mirar el cartel del restaurante. Mi hermano abre la puerta invitándonos a pasar, el hombre insiste para que pase yo primero, ellos entran después.
Nos sentamos en una de las mesas del fondo, al lado de la ventana. De un lado de la mesa, nosotros dos; del otro lado, él. Ya pasó la hora del almuerzo, solo queda una pareja. Suena música en la radio, el único mozo del salón silba una melodía, pero no la de la radio, otra, mientras limpia las últimas mesas. Por un momento nos distraemos intentando llamar su atención. Por fin viene hacia nosotros, pedimos tres cortados. Otra vez nos quedamos sin saber qué decir.
El hombre se decide a hablar, nos pregunta por nuestros trabajos. Mi hermano se acomoda en la silla y empieza. Va retrocediendo: el trabajo actual, el anterior, los estudios, incluso el secundario. Después se calla y me mira, ya no puede retroceder sin ingresar a la zona de riesgo. Me toca contar a mí. Mi relato es menos detallado. Como un bote en el río, remamos con destreza para alejarnos del remolino.
El hombre asiente, da un sorbo a su café, frunce los labios, y comienza el largo relato de sus peripecias: todas las desgracias que lo llevaron a que hoy se encuentre en esta situación. Se refiere a su situación económica. Por fin entendemos por qué insistió para vernos.Trabajos perdidos, plata prestada a malos amigos, negocios fracasados. Por supuesto, él no tuvo nada que ver con todas esas desgracias, fueron pura mala suerte.
***
Nos sentábamos apretados en el suelo y mamá nos señalaba en el mapamundi ese país donde papá se había ido a trabajar. Con un dedo trazaba una línea que cruzaba el océano y nos decía que faltaba poco para que nosotros lo cruzáramos también. Papá estaba preparando nuestra llegada.
Los meses se hicieron largos. Mamá trabajaba más y llegaba tarde, ya no estaba en casa cuando volvíamos de la escuela. Nos cuidaba la vecina, su casa olía a coliflor pero al menos nos dejaba mirar la tele. Después terminaron las clases, llegaron las vacaciones, terminaron las vacaciones, empezó la escuela otra vez. Con mi hermano todavía la llamamos la época del arroz: arroz con pollo, arroz con arvejas y zanahoria, arroz salteado con cebolla, arroz con pollo pero menos pollo. El mapamundi se perdió.
Mamá no nos contaba, pero yo lo supe igual. Cuando se encerraba en la habitación para hablar con la tía, yo levantaba el teléfono de la cocina y sin hacer ruido las escuchaba. Así aprendí a no respirar. Me enteré entonces que nosotros no íbamos a ir a encontrarnos con papá y que él tampoco iba a volver. Ahora vivía con otra mujer.
Hay que decirlo: mamá siempre tuvo un gusto pésimo para los hombres. A todos los elegía mal. Durante algún tiempo pensé que lo hacía a propósito y me enojaba con ella, pero después entendí que no, la pobre creía. Creía siempre, una y otra vez. El último que se fue se llevó el auto. Ahí mamá abandonó la causa. Se dedicó al crochet y a las novelas turcas, ahorró un poco de plata, puso linda la casa. Después se murió.
***
El hombre agita la cucharita contra el plato. Es un ritmo particular, lo reconozco, tiemblo. Observo la mano que juega: parece de carne y hueso. Creo que si estiro el brazo podría tocarlo, está acá, es él, sentado a la mesa con nosotros. Se fue hace tanto tiempo que cuando nos llevaba de viaje todavía se usaban los mapas de papel. Mamá los abría para darle indicaciones, ocupaban casi todo el tablero del auto. En esos viajes parábamos al costado de la ruta para hacer picnics y escuchábamos siempre el mismo cassette de los Beatles. El hombre habla y la piel de las mejillas se le pliega como un acordeón con cada movimiento de la boca. Parece la textura de esos mapas, doblados y desdoblados mil veces.
Se me cruza por un momento la idea de preguntarle por mis hermanas. Sé que tengo dos. Quizás se parecen a mí, el mismo pelo negro, el mismo lunar en el cuello que también tiene él. Pero mejor no, sería acercarse demasiado al remolino. Me pregunto desde cuándo sabe que mamá murió. Si se enteró recién o si ya lo sabía de antes. Me lo imagino a la espera, volando en círculos sobre nuestras cabezas. Al menos tuvo la delicadeza, o la astucia, de esperar a que ella ya no estuviera. Debe estar de verdad en problemas para tener el descaro de llamarnos. Reconozco que tiene cierto tacto, en ningún momento nos pide nada. Sólo despliega frente a nosotros las evidencias de su pobreza y es difícil no sentir un poco de lástima. Me mantengo callada, pero veo que mi hermano se muerde los labios otra vez. El siempre fue más bueno.
Ahora cuenta algo de una casita que estaba construyendo no sé dónde. La tuvo que vender. Mi hermano se entusiasma, dice que conoce el barrio, que ahí se construye un montón, apenas los escucho. Después se quedan callados otra vez. El mozo ahora está detrás del bar, secando vasos, a veces levanta la cabeza y mira en nuestra dirección. Hace rato que no queda café en los pocillos.
El hombre se pasa la mano por el pelo y se aclara la voz. Pienso: ahora sí, llegó el momento. Pero no. Nos pregunta si nos acordamos de esas vacaciones en un pueblo, de la feria donde íbamos a la noche. Habla de toboganes, carnaval y algodón de azúcar. Mi hermano sonríe, y para mi sorpresa, asiente. Parece acordarse. Yo también me acuerdo: música y luces de colores, gente amontonada y bombitas de agua. Me acuerdo sobre todo de los dedos pegoteados por el algodón de azúcar y de una mano de padre que me mantiene a flote en la marea de gente.
Llamo al mozo para pedirle un vaso de agua, hace rato que tengo sed y no me había dado cuenta, la conversación se interrumpe. Aprovecho para pedir la cuenta. El hombre retuerce un sobrecito de azúcar, el papel se desgarra, los cristales blancos se desparraman sobre la mesa. Mi hermano era chico, lo conoció menos, entendía menos. A él le tocó la tristeza. A mí me tocó la bronca, que es peor.
El mozo nos deja un papel garabateado con la suma que le debemos. El hombre se incorpora y saca del bolsillo del pantalón una billetera descosida. Mi hermano hace el mismo movimiento, saca su billetera y con un gesto de la mano le indica al hombre que espere. El hombre insiste, las billeteras se baten a duelo. Yo apoyo la mano sobre el brazo de mi hermano y aprieto despacio.
– Nos quiere invitar – le digo – Dejalo que nos invite – y sonrío.
El hombre sonríe también y asiente, mi hermano acepta. Me acomodo el abrigo y, antes de alejarme hacia la puerta, veo al hombre estirar el brazo con un billete en la mano.
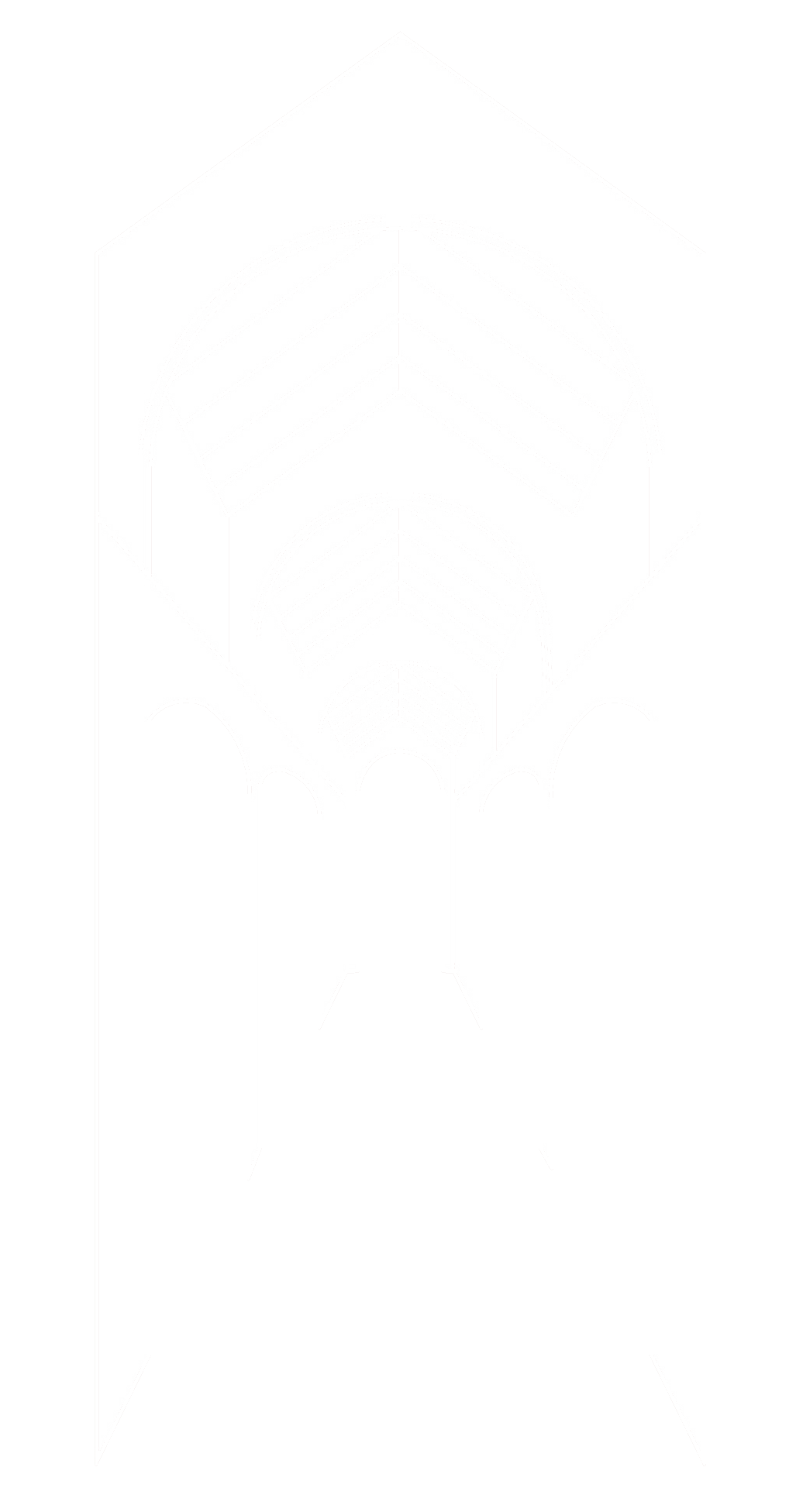
Debe estar conectado para enviar un comentario.