
Ilustración : Laura Coutinho
Una crónica de Mariano Tomasovic
> En junio de 2024, Revista Pasajes abrió una convocatoria para recibir contribuciones externas; la crónica que publicamos a continuación fue seleccionada entre los múltiples textos recibidos a través de la convocatoria.
Mariano Tomasovic nació en Buenos Aires en 1993. Vive en Lisboa, donde es editor de la revista literaria Limoeiro Real. Escribe en castellano y portugués.
***
Morochos
A donde sea que viaje llevo muchos libros, donde sea que esté compro muchos libros. En los aeropuertos, en el control de seguridad, me paran y los revisan. Me preguntan a qué me dedico, adónde voy. ¿A qué me dedico?
Cuando no llevo muchos libros, les interesan otras cosas. Me sacan las sandalias, me piden que camine descalzo como un joven profeta. Me inspeccionan minuciosamente la cabellera, me preguntan de qué sabor son las empanadas que tengo en una bolsita de papel. Rezo por el día que empiece a quedarme calvo, o que dejen de gustarme las empanadas.
Cuando tenía catorce años fui de vacaciones con mis padres y mi hermano a Alemania. Papá era un hombre de gustos kitsch. Oyó en la lejanía de una feria bávara el tic-tac de un reloj cucú que lo cautivó. Una caja enorme en madera encerada, repleta de decorados alusivos a la Selva Negra, resortes y discos de cobre y un muy puntual pajarito carmín. Una pieza única, supuestamente, hecha a mano, supuestamente. Sería verdad: tengo entendido que los alemanes no mienten.
En la habitación del hotel, un complejo de cabañas como la que aquel pajarito habitaba, observé a mi padre sonreír satisfecho cada vez que su amigo salía a entonar el cucú. Papá y mamá discutían en qué pared de nuestro hogar colgarlo. Era menester que el canto se desplazara por toda la casa. Mi hermano y yo salíamos volando. Afuera había una mesa de ping-pong donde pasábamos las tardes nubladas de las vacaciones, y donde ocultábamos, con el ping-pong de nuestros pequeños raquetazos, el estricto tic-tac de la cabaña turística.
Papá oscilaba a destiempo entre el orden y la cursilería. Papá, aparte de ser un hombre de gustos kitsch, era un hombre grandote. Pelo tupido y bigote azabache. Tez morena como la mía, o la mía como la de él. A lo que en mi país se le llama negro y en el resto del mundo marrón. El día que nos volvíamos a casa protegió doblemente el reloj, lo envolvió en ropa adentro de la caja en la que ya iba y lo depositó cuidadosamente en la base de su valija de rueditas, rodeado por un abrigo y nuestros calzoncillos. En el taxi camino al aeropuerto se reía porque la valijita cantaba. Este hombre corpulento, antiguo militar, agraciado por la mecánica artesanal centroeuropea. Un pajarito incrustado en una pieza de madera parecía curarle décadas de reservada melancolía.
Mi madre pasó sin problema. Mi hermano y yo, bajo una estela de miradas inquisitivas, pudimos pasar. A papá, naturalmente, lo detuvieron. Bigote, ¿esa valija es suya? Lo llevaron al final de la línea de control. En cuestión de segundos, una jauría de guardias se nos amontonó alrededor. Le preguntaron qué llevaba en su equipaje. Una bomba, dijo papá, para reventarlos a todos. Y después se echó a reír. Papá era cuadrado y grandote, pero a veces parecía frágil como un cristal. A veces, se olvidaba en los ojos ese brillo acuoso de los cristales cuando les golpea la última luz del atardecer, cristales que luego él mismo rompía. Es un reloj, dijo. Un cuco, un reloj.
Determinaron que la valija debía ser inspeccionada. Una mujer casi anciana nos mandó a una habitación secreta, y dos de los guardias cargaron la valija en manos, sin usar las rueditas. Esto es un malentendido, dijo mi madre, que hablaba alemán. Vamos a perder el vuelo, dijo. Pero no pareció importarles. De un lado de la mesa nos tenían sentados, nos hacían preguntas. Del otro lado de la mesa retiraban con intenso cuidado la caja de la valija y el pájaro de la caja, como si jamás hubiesen visto un reloj así. Como si sus abuelas no tuvieran colgados cucús idénticos en el comedor de sus propias casas. Mi madre miraba la ropa sucia, ya desparramada por ahí.
El que viera a mi padre pensaría que era sirio, punyabi o iraquí. Mi padre era un morocho portugués. Sin dejar de cuestionarnos, los dos guardias fueron desarmando el reloj cucú. Desarticularon el péndulo, le quitaron las piñas que servían de pesas. Le despegaron las maderas que decoraban la fachada, arrancaron el techo, cavaron un hueco donde estaban los números y procedieron a extirpar resortes, engranajes y otras diminutas piezas de cobre que caían en la mesa como cae la lluvia en los techos de la ciudad. Y la voz de papá caía como caían esas piezas pequeñitas. Así fue cuando abrieron el postigo por donde salía el dueño de la cabaña. Tiraron del pajarito, rojo de vergüenza, hasta que se desenganchó del fierro que lo sostenía. Papá aulló. La cara retorcida, los ojos acuosos. Más les vale que sean relojeros, dijo mamá, esta vez en castellano.
Cuando terminaron de desvalijar la casa y descuartizar el ave, levantaron el reloj a la altura de sus cabezas. Lo sacudieron por última vez, ya conscientes de que no se trataba de una bomba. Un par de piezas más cayeron sobre la mesa. Examinaron el interior con una linterna, para no encontrar más que su propio silencio. Los guardias se miraron entre sí, el trabajo estaba hecho. No mostraron ni un gramo de incomodidad. O acaso la incomodidad en alemán luce diferente. Tendrá otro tono, otro color. Antes de retirarse, nos indicaron que podíamos guardar nuestras pertenencias y seguir viaje. El péndulo, las piñas, las agujas, el pájaro, el techo, las paredes y las piezas sueltas quedaron desparramadas sobre la mesa, al lado de la valija. Nuestra ropa interior también.
Últimamente caigo en un agujero. Una falla en el camino. Un hueco como el que hicieron en la cabaña del cucú y donde a veces me toca estar, incluso cuando no viajo, incluso cuando no me inspeccionan la cabellera. Por la ventana escucho a un pajarito revoloteando entre los fresnos de la vereda. Más que el anuncio de la primavera, trae del pico el recuerdo de ese viaje. Papá armando los restos del reloj para colgarlo en alguna pared de casa. Se escucharía por todas partes si ese cucú aún pudiera salir a cantar.
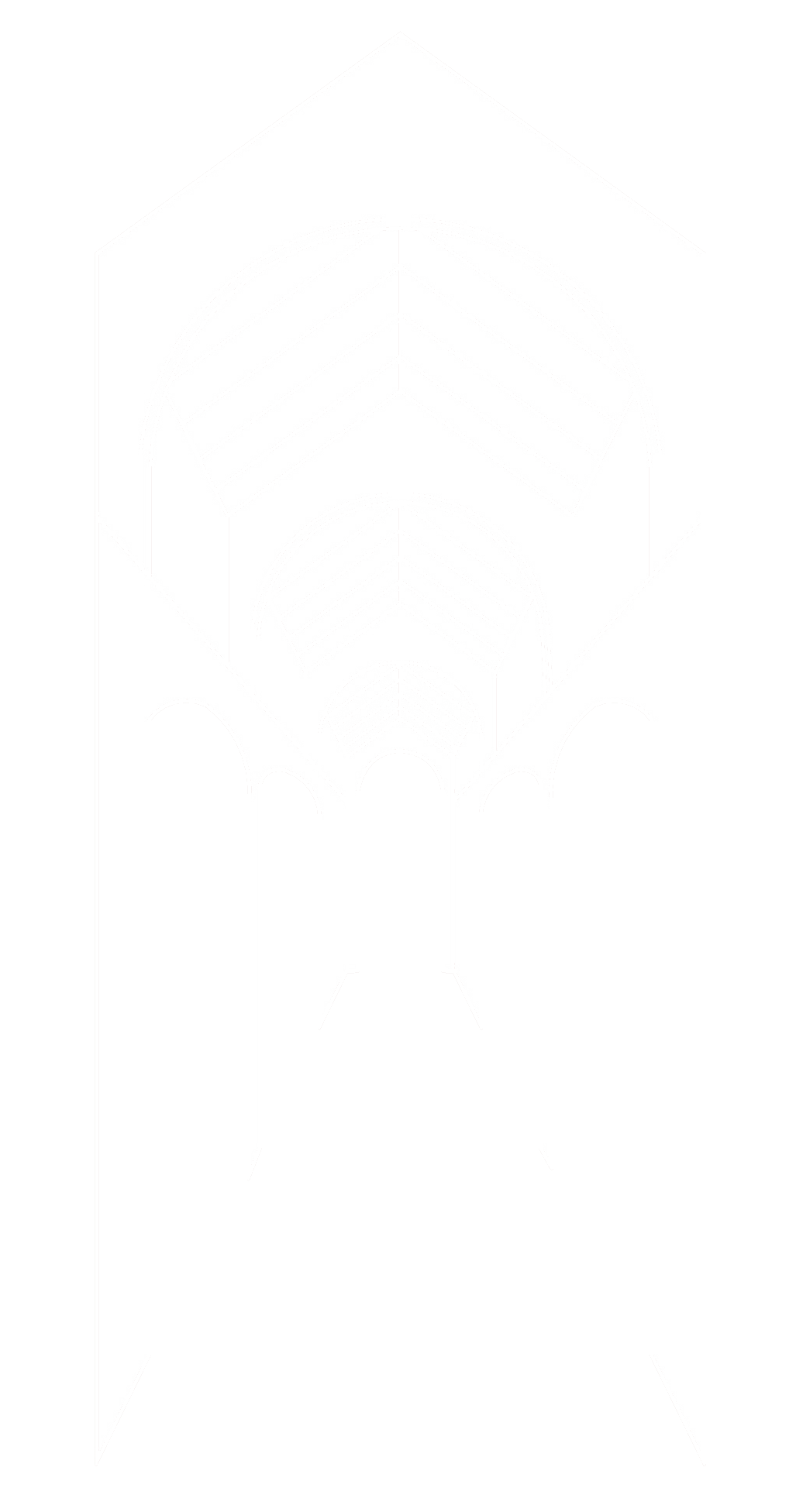
Debe estar conectado para enviar un comentario.