
No contento con haber publicado ya un largo artículo sobre la antinovela de Laurence Sterne, Salinas Contador vuelve a Pasajes para encaramarse a hombros de tres libros que, en distintas épocas y lenguas, siguieron los pasos del Tristram Shandy.
Por Daniel Salinas Contador
Laurence Sterne había sido un sacerdote protestante más o menos discreto hasta que, de la noche a la mañana, en 1760, con la aparición de los dos primeros volúmenes del Tristram Shandy, se convirtió en una celebridad literaria en Europa. La historia de sus viajes por Londres, Francia e Italia ha sido contada muchas veces: fue recibido y festejado con bombos y platillos por las mayores personalidades políticas y literarias. Entre sus admiradores se encontraba Denis Diderot, el enciclopedista, quien, deslumbrado por la novela de Sterne, escribió Jacques el fatalista y su amo (1796), la primera novela inconfundiblemente shandiana de Francia (y no la última). Tanto escándalo no le pareció bien al macho alfa de la literatura inglesa de la época, Samuel Johnson, quien profetizó, sin despeinarse, que Tristram Shandy sería una moda pasajera: “Nada extravagante permanecerá”, dijo, pero no le achuntó. En el siglo XIX el “shandismo” –un término acuñado por el propio Tristram Shandy– se extendió por toda Europa y más allá. En Brasil, por ejemplo, la influencia shandiana quedó establecida con Memorias póstumas de Blas Cubas (1880), de Joaquim Machado de Assis. Y en el siglo XX, según Susan Sontag, Tristram Shandy fue el libro de la literatura inglesa que mayor influencia ejerció en las literaturas del resto del mundo, salvo por Shakespeare y Dickens. No sé si sea para tanto, pero sí consta que trascendió el ámbito de la ficción literaria y alcanzó a la sociología. A hombros de gigantes: Posdata shandiana (1965), del sociólogo gringo Robert Merton, es un ejemplo de la delirante creatividad que el shandismo ha engendrado en el mundo contemporáneo. En este artículo propongo una breve lectura de estos libros que, en tres siglos, países y lenguas distintas, se subieron a los hombros del buen Tristram Shandy para ver más lejos y reír mejor. Son largos y difíciles, pero magníficos. El que sea valiente, que siga al Tristram Shandy.
Siglo XVIII, Francia, Denis Diderot: “Es evidente que no estoy escribiendo una novela”
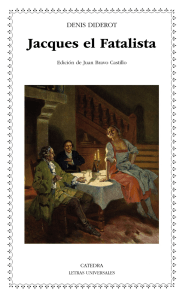
Quien siga los pasos del Tristram Shandy se encontrará, al poco andar, con Jacques el Fatalista y su amo, el enorme festín (así lo llamó Goethe) que Diderot escribió en los últimos años de su vida, mientras editaba y escribía, al mismo tiempo, la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. La novela era demasiado transgresora para su tiempo y debió ser publicada de manera póstuma. En nuestro tiempo, sin embargo, calza como anillo al dedo—es, tal como el Tristram Shandy, una novela posmodernista anterior al modernismo.
A simple vista, es una novela sin historia, un relato que no trata de nada en particular. Jacques y su amo, los dos protagonistas, cabalgan desde el principio hasta el final del libro, y para no aburrirse en el camino, para matar el tiempo y entretenerse con algo, conversan. Jacques es un parlanchín desaforado (“nací charlatán”, reconoce) y por eso la interminable conversación entre ambos consiste casi siempre en que Jacques habla y su amo lo escucha. Esta situación invierte, evidentemente, la relación de poder entre un amo y su siervo, algo que el amo de Jacques tolera hasta cierto punto. A punta de decir barrabasadas, Jacques lo saca de sus casillas, sin proponérselo, pero con previsible regularidad; entonces el amo agarra a Jacques a gritos o lo insulta para restablecer su superioridad: “¡Verdugo, perro, malandrín!”. Estos ridículos insultos suelen ser inefectivos y el pillo de Jacques se sale casi siempre con la suya.
De algún lado vienen cabalgando y hacia algún lugar van, pero el narrador (Diderot voy a decirle de aquí en adelante) prefiere no revelarlo, o no lo sabe, o no le da importancia—por toda explicación, nos dice: “¿Adónde iban? ¿Acaso tenemos idea adónde vamos?”. Para mayor ambigüedad, Jacques no tiene apellido y su amo no tiene ni apellido ni nombre: “¿Cómo se llamaban? ¡Qué os importa!”.
Tal como en el Tristram Shandy, el lector es un personaje clave en Jacques el fatalista, aunque en este caso se trata de un lector más impaciente, de malas pulgas, que no solo toma la palabra para preguntar o dialogar con Diderot, sino que con frecuencia lo critica o lo interrumpe intempestivamente para expresar su molestia si no le dan en el gusto. “Lector, me tratáis como si yo fuera un autómata, lo cual es descortés”, se lamenta Diderot, y contrataca: “Ya es suficiente… Me escuchéis o no me escuchéis, da igual, hablaré a solas”. Aun así, o a causa de ello, Diderot no pierde ocasión de jactarse de su poderío:
“Como podéis apreciar, querido lector, voy por buen camino, y no dependería sino de mí haceros esperar uno, dos o tres años la narración de los amores de Jacques, separándolo de su amo y haciendo correr a cada uno de ellos las aventuras que a mí me pluguiera. ¡Qué fácil resulta escribir cuentos! ¡A qué extremos podría llegar esta aventura en mis manos si se me antojara desesperaros!”
La novela no tiene un conflicto central, pero sí un arco narrativo: ya en el primer capítulo, Jacques comienza a contarle a su amo la historia de sus amores, pero una interrupción tras otra se lleva la conversación hacia cualquier parte. Si Sterne había elevado la digresión a la categoría de diosa del arte literario, Diderot le rinde culto. El amo quiere escuchar el resto de la historia, pero su expectativa se ve frustrada una y otra vez, y por lo tanto insiste en la misma pregunta: “Jacques, ¿qué hay de la historia de tus amoríos?” El libro termina cuando Jacques llega finalmente a contar la historia de sus amores—en ese momento, es el amo quien cuenta la historia de sus amores, lo cual le sirve a Jacques para quedarse profundamente dormido. Y ahí sí que el libro se cierra.
A veces, las chistosísimas verdades y disparates que Jacques no para de decir agarran vuelo filosófico. Su frase insignia, la que usa para explicar cualquier cosa que pasa es: “Esto tenía que suceder, ya que estaba escrito allá arriba”. A esta frase se refiere el apodo de “fatalista” que Jacques recibe en el título de la novela. Al parecer, detrás de esa frase hay toda una discusión teórica sobre el determinismo, basada en Spinoza y en Leibnitz—debo reconocer, sin embargo, que no he estudiado a ninguno de los dos, aunque ganas no me falten, y por lo tanto, para no chamullar, mejor les dejo el tema a ustedes como tarea para la casa.
De lo que no cabe ninguna duda es que Diderot tuvo en Sterne a un modelo e incluyó toda clase de guiños al Tristram Shandy en las páginas de Jacques el fatalista. Estos guiños están bien explicados por Juan Bravo Castillo, en su introducción a la edición de Cátedra, que es la que encontré disponible. La traducción se deja leer, pero está saturada de españolismos; es evidente que hace falta una traducción más cercana al habla latinoamericana. Queridas editoriales independientes de América Latina: ¿en qué están que no traducen a Diderot?
Siglo XIX, Brasil, Joaquim Machado de Assis: “Adopté la forma libre de un Sterne”
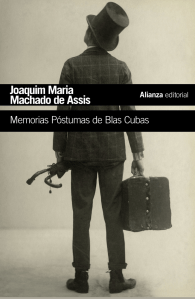
Las enseñanzas del Tristram Shandy llegaron a Brasil de la mano de un muerto: en Memorias póstumas de Blas Cubas, Machado de Assis ofrece un narrador amargo, burlesco y desabotonado que escribe su autobiografía desde el más allá. Uno querría averiguar cómo fue posible un milagro semejante, y también cómo, una vez escrito el libro, pudo llegar a nuestras manos. Pero Blas Cubas no está aquí para darle en el gusto a los lectores: “Evito contar el extraordinario proceso que empleé en la composición de estas Memorias, elaboradas aquí, en el otro mundo”. ¿Alguna información, por último, sobre cómo es la vida después de la muerte? No, ninguna. “Si te gusta, fino lector, me doy por bien pagado; si no te gusta, te pago con un papirotazo, y adiós”, declara Blas Cubas en el prólogo del libro. Por si esto no fuera lo suficientemente claro, en vez de dedicarle el libro a alguno de sus seres queridos, se lo dedica “al gusano que primero royó las frutas de mi cadáver”. Se trata, en fin, dice Blas Cubas, de un libro “que no edifica ni destruye, no inflama ni congela, y que es (…) más que un pasatiempo y menos que un apostolado”.
Que el narrador esté muerto libera a estas memorias del principal defecto del género autobiográfico: la vanidad del escritor que desea quedar bien ante la posteridad. Como bien dijo Roberto Bolaño en un momento de mal genio: “Los libros de memorias suelen ser grandilocuentes, a veces desde el título mismo; piense, si no, en Confieso que he vivido, un título estúpido donde los haya, pues nadie, ni el torturador más necio, tratará de hacer confesar a alguien que ha vivido”. Blas Cubas, a diferencia de Pablo Neruda, confiesa que ha muerto y ese es, precisamente, su superpoder: “La franqueza es la principal virtud de un difunto”, escribe. “En la muerte, ¡qué desahogo! ¡Qué libertad! ¡Cómo puede uno (…) desembarazarse, despeinarse, desengalanarse, confesar lisa y llanamente lo que fue y lo que no fue!” ¿Qué le puede importar a un muerto lo que piensen los lectores o cualquiera que habite el mundo de los vivos? La voz de Blas Cubas se distingue por su desparpajo, su desfachatez, el risueño y gracioso descaro con el que dice lo que quiere y expone su mediocridad y sus defectos. Cuando se cansa de sí mismo, no duda en decirse: “¿Qué más quieres, sublime idiota?”
En 160 capítulos breves –la mayoría duran menos de tres páginas– Blas Cubas cuenta su vida partiendo por el final: expiró, nos dice, a las dos de la tarde de un viernes de agosto de 1869, en su quinta de Catumbi, a los 64 años. Pese a su buena posición social, a su entierro asistieron sólo once personas, y una de ellas pronunció ante la tumba una sentida despedida llena de alabanzas y buenos sentimientos. Blas Cubas no le cree ni media palabra: “¡Bueno y fiel amigo! No me arrepiento de las veinte pólizas que le dejé”. Tras burlarse de su amigo pasa a burlarse de sí mismo: confiesa que murió de una neumonía perfectamente evitable, causada por un resfrío mal cuidado al que no le prestó atención por estar distraído en ridículos sueños de grandeza: preparaba una imposible pócima o emplasto contra la melancolía que, supuestamente, lo haría famoso.
Su enfermedad y la inminencia de su muerte, sin embargo, no le importaron: “a punto de dejar el mundo, sentía un placer satánico en mofarme de él, en convencerme de que no dejaba nada”. Entonces hace algo notable, que ni el mejor de los biógrafos puede hacer: cuenta las visiones que tuvo justo antes de morir. “Que a mí me conste, nadie ha contado todavía su propio delirio; yo lo haré y la ciencia me lo ha de agradecer”. Primero, Blas Cubas se vio a sí mismo tomar la forma de un barbero chino afeitando a un mandarín. Acto seguido, se vio transformado en la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino (“impresa en un volumen y encuadernada en tafilete, con broches de plata y estampas”). Luego, tras recuperar su forma humana, se subió arriba de un hipopótamo que pasó galopando a toda velocidad. Le preguntó al animal a dónde iban, y éste respondió que “al origen de los siglos”. Por un instante Blas Cubas cerró los ojos y, cuando los abrió, ya habían pasado el Edén y atravesban una fría llanura blanca donde todo, hasta la vegetación, era de nieve. Entonces se le apareció la Naturaleza, en forma de mujer. Él le pidió más tiempo de vida; ella se lo negó, lo arrastró a la cima de una montaña, y lo obligó a ver el paso de los siglos, toda la historia del hombre y de la tierra “Imagínate, lector, un reducción de los siglos y un desfilar de todos ellos, todos las razas, las pasiones, el tumulto de los imperios, la guerra de los apetitos y de los odios, la destrucción recíproca de los seres y las cosas.” ¿Y el amor, el placer, las cosas buenas de la vida y el mundo?: “La quimera de la felicidad huía permanentemente, o bien se dejaba atrapar por la falda, y el hombre la estrechaba en sus brazos, entonces ella se reía, se escarnecía, y desparecía, como una ilusión”. Al llegar al siglo presente, y a los siglos futuros, la visión comenzó a desintegrarse, el hipopótamo a disminuir de tamaño, hasta quedar del tamaño de un gato… su propio gato, Sultán, que jugaba en su alcoba con una bola de papel. Blas Cubas había despertado… en el otro mundo.
“Adopté la forma libre de un Sterne o de un Xavier de Maistre” y “le añadí algunas impertinencias pesimistas”. Es verdad que su filosofía de vida es pesimista, pero la expone en un estilo alegre y cómico: festeja la vida repudiándola. No es puro repudio, ni puro festejo: como cuando descubre eso que llama la voluptuosidad del aburrimiento: “aprende esta expresión, lector; guárdala, examínala, y si no alcanzas a entenderla, puedes concluir que ignoras una de las sensaciones más sutiles de este mundo y de aquel tiempo”.
Un comentario al margen, para terminar: escribí el primer nombre del protagonista con ele, Blas, que es la traducción al español de Brás, el nombre original en portugués, porque así está en la edición de Alianza que leí. Pero, como bien subraya Silvia Hopenhayn en los recomendables seminarios sobre las Memorias póstumas que dio en el MALBA (Museo de Arte Latino Americano de Buenos Aires), es mejor escribir Brás, porque los nombres propios de los personajes no deberían traducirse. Punto en contra, otra vez, para la traducción más accesible. O punto en contra para mí, que no me di en trabajo de buscar una mejor traducción, pese a que al parecer existen, y me conformé, al comprar el libro, con lo primero que encontré.
Siglo XX, Estados Unidos, Robert Merton: “¿Cómo puedo saber lo que pienso antes de ver lo que digo?”

Virginia Woolf, James Joyce, Robert Walser, Italo Svevo, Samuel Beckett y Milan Kundera son algunos de los escritores del siglo XX que, reconocidamente, fueron influenciados por el Tristram Shandy. Menos conocida es la raíz shandiana del libro más festivo de toda la sociología: A hombros de gigantes: una posdata shandiana, del eminente y versátil sociólogo estadounidense Robert Merton, un autodefinido “adicto de toda la vida” al Tristram Shandy.
Por décadas, Merton tuvo como hobby coleccionar versiones de un famoso aforismo popularmente atribuido a Isaac Newton: If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants. Traducido al español, sería algo así: Si he logrado ver más lejos, ha sido poniéndome de pie sobre los hombros de gigantes. Había comenzado por curiosidad y con el tiempo se volvió más sistemático. En 1942, Merton publicó un ensayo titulado “Una nota sobre ciencia y democracia” en el que menciona el aforismo y afirma que sus orígenes se remontan hasta la Edad Media. En 1959, aguijoneado por la carta de un colega y amigo, Merton decidió descubrir el verdadero origen del aforismo, su creador y su historia.
Utilizando las fuentes que tenía a mano en la biblioteca de su casa y de la universidad de Columbia, Merton inició una laberíntica investigación casi detectivesca rastreando quién dijo qué, cuándo y dónde. Se sabía que Newton había escrito la famosa frase en una carta de 1676. Pero muchos escritores, antes y después, en distintas lenguas y siglos, habían escrito la misma frase en versiones distintas. Si yo tuviera el tiempo, y ustedes la paciencia, contaría la historia en todo detalle, pero supongo que para eso está el libro. En resumen, Merton encuentra 48 versiones distintas del aforismo, las ordena como mejor puede, y concluye que su inventor fue un erudito francés del siglo XII, Bernard de Chartes, de quien la tomó y tradujo el inglés John de Salisbury, y así sucesivamente hasta el siglo XVI, cuando llegó a España a través del moje franciscano Diego de Estella, más tarde apareció en la famosa Anatomía de la Melancolía (1621) de Robert Burton, luego en la carta de Newton, y por fin en los escritos de muchos otros viejos cracks, incluyendo a Samuel Taylor Coleridge, John Stuart Mill, Friedrich Engels y Sigmund Freud.
Durante todo este periplo, como en el juego del teléfono roto, cada vez que fue traducido a otras lenguas, y reescrito por nuevos autores, el aforismo cambió de forma y de sentido. En su versión original en latín (nanos gigantum humeris insidentes), el aforismo decía de manera explícita que el individuo arriba del gigante era un enano. Simbólicamente, este enano representaba al hombre contemporáneo, quien a pesar de su pequeñez puede saber tanto o más que los grandes sabios de la antigüedad, por tener a su disposición todo el conocimiento acumulado hasta el presente. Cinco siglos después, sin embargo, en la versión de Newton, el enano desaparece y la identidad del sujeto que se encarama sobre el gigante es difusa: puede ser cualquiera. Merton observa que las distintas versiones no son políticamente neutras. En el siglo 13, el médico francés Guy de Chauliac propone una versión del aforismo que reemplaza a los enanos por niños, para reconocer el rol de los contemporáneos en el progreso del conocimiento. Tres siglos más tarde, un neoconservador escocés, Alexander Ross, usará una variación de esa imagen (convirtió a los niños en bebés) para degradar a los modernos en comparación a los sabios del mundo antiguo.
Como fuese, Merton no sólo cuenta el resultado claro y coherente de su investigación, como es la norma en la investigación científica, sino que además relata la historia de la investigación misma, con todos sus accidentes, complicaciones y sorpresas. Y es precisamente aquí donde Tristram Shandy se hace sentir: “Sólo cuando la investigación de los viajes y aventuras del aforismo newtoniano se hallaba bastante avanzada descubrí que estaba pensando y escribiendo con el estado de ánimo característico de Shandy, y que este estado estaba siendo constantemente reforzado por todo aquello que, de forma tan casual como afortunada, iba encontrándome por el camino”. Merton dice que usó el “método Shandiano” de composición, que define como “un método no-lineal, que avanza retrocediendo”. Este método, afirma, tiene la virtud de reparar no solo en lo que ocurrió, sino en lo que pudo haber ocurrido, pero no llegó a ocurrir—es decir, tanto en las continuidades como en las discontinuidades de la historia: “tanto la historia del aforismo como mi historia de esa historia tendrían que avanzar y retroceder en el tiempo social, del mismo modo que iban a entrelazarse el tiempo particular del autor y el del lector”. Más aún, Merton intuye que la historia de la ciencia, así como la historia de las ideas, han seguido un curso semejante.
Algo más que caracteriza a este método es el humor: “El modo Shandiano exige la adopción de una perspectiva cómica para contemplar los asuntos serios.”. Según Merton, el carácter liberador de lo cómico se debe, en parte, a su combate contra la pedantería: “La enfermedad endémica de los eruditos que se conoce con el nombre de pedantería no requiere diagnósticos adicionales, pues su transparente y árida arrogancia carente de fundamento, se satiriza, castiga y, en último término, ennoblece a sí misma al rendir tácito tributo a esa otra erudición, la auténtica, en la que a la pasión del aficionado por el saber se añade el compromiso del profesional con una disciplina rigurosa y fundamentada.” Y por obligación profesional, le agrega un toque sociológico a la irreverencia shandiana: “Para reconocerle todas sus virtudes al sentido de lo cómico hay que añadir a esa verdad estética y psicológica otra verdad, sociológica, según la cual los libros cómicos se enfrentan, con tolerada irreverencia, a la ironía inherente a las formas socialmente establecidas del pensar, sentir y actuar. Y esto, a su vez, nos recuerda que no es en absoluto cierto que todo lo que es está bien, o, si vamos a eso, que está mal. Lo que importa, en todo caso, es que todo lo que es, es posible.”
No contaban con mi astucia
Y todo esto para qué, se preguntarán ustedes. Me atrevo a decir esto: porque son libros que hacen reír. Que sorprenden con dispositivos narrativos insólitos. Son eruditos, pero no pesados. Se burlan de la gravedad, de la muerte y de los amargados. Celebran la amistad, el sexo, la conversación y la vitalidad de la vida. Toman partido por los personajes secundarios, los amantes secretos, los hombres y mujeres de buen corazón, sean estos soldados, científicos, amos o sirvientes. Son libros que no le hacen el quite a lo grotesco, ni a la hipocresía, ni al crimen, ni a la muerte. En resumen, que viven en la contradicción sin conflicto. Al igual que el Chapulín Colorado, el superhéroe sin superpoderes que, pese a ser miedoso, tonto, débil y torpe, y a ser consciente de esas deficiencias, va donde sea que lo llamen, se enfrenta a problemas que lo superan, y a menudo pierde. Y lo hace con gusto y orgullo porque su escudo —síganme los buenos— es un corazón.

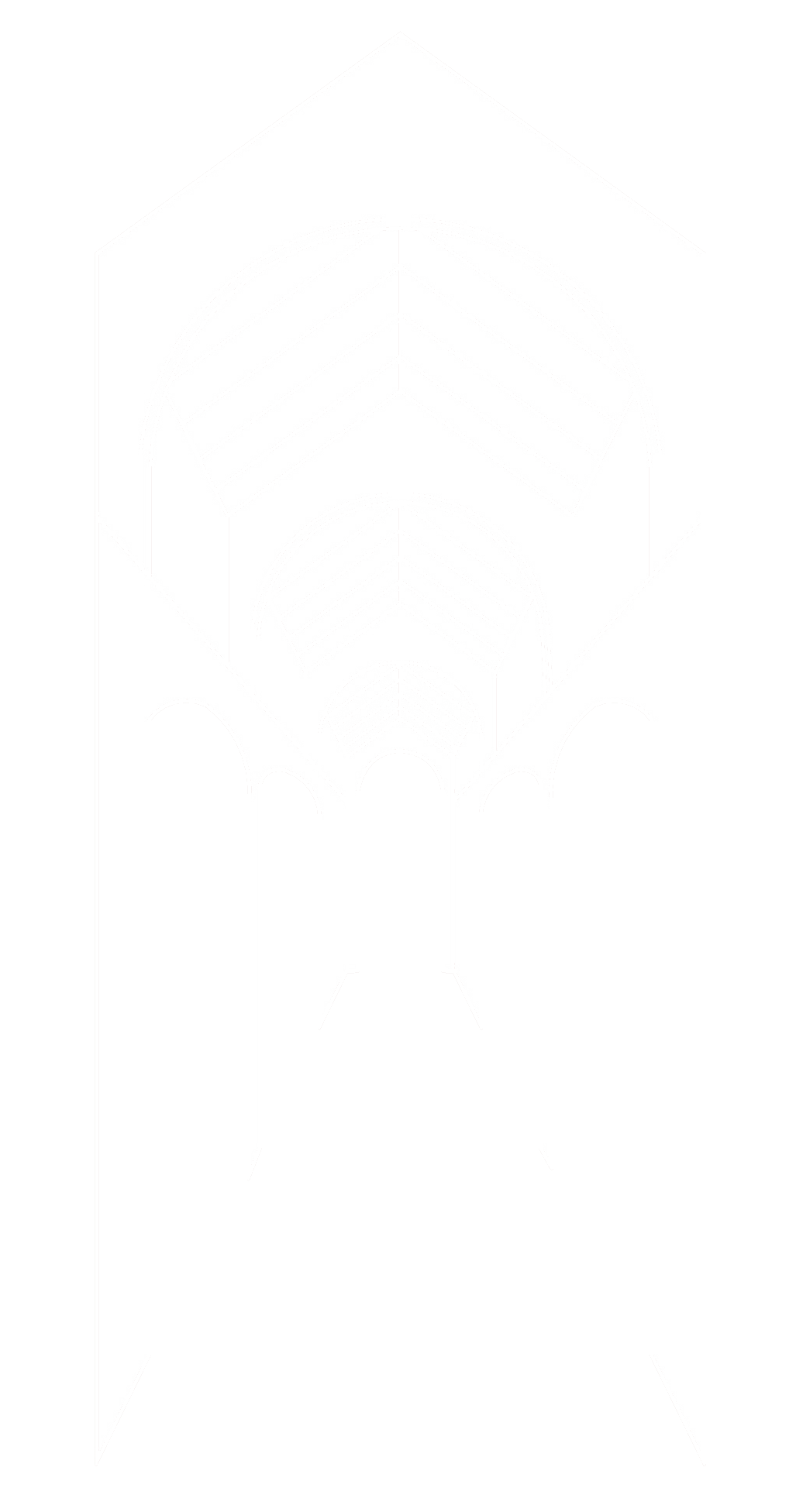
Debe estar conectado para enviar un comentario.