
Fotografía: Borja Rivero
Un cuento de Mauricio López Osorio
> En junio de 2024, Revista Pasajes abrió una convocatoria para recibir contribuciones externas; el cuento que publicamos a continuación fue seleccionado entre los múltiples textos recibidos a través de la convocatoria.
Mauricio López Osorio: escritor colombiano (Bucaramanga, 1988). Ha colaborado con Letralia, Culturamas, El Espectador, Journal of Artistic Creation and Literary Research, Bitácora de vuelos, Revista Colofón, Revista Encuentros, Revista Caminante, Revista Contrapunto, Revista Montaje, y Crisopeya:Revista de Arte y Literatura. Es autor de los libros Formas de morir y otros textos (Colección Temas y Autores Regionales UIS, 2013), Capítulo Tres (Ediciones Oblicuas, 2017) y coautor del libro El reinado de Harley y otros relatos (Caza de libros, 2015).
«¿Qué es un rostro amado? Un rostro que nunca es el mismo,
un rostro que se transforma infinitamente, un rostro que nos defrauda…«
Silvina Ocampo
Estaban a menos de un metro el uno del otro; les separaba apenas un marco y una puerta de madera, estropeada por las líneas de distintos golpes y rayones. El ojo derecho de ella parecía un tanto más apagado, y en el párpado izquierdo padecía un temblor inocultable. Habían sido pareja en sus años mozos, cuando en él no había rastros de alopecia y ella no usaba tinturas ni había sometido su rostro a tenazas, artilugios ni retoques insustanciales.
Pensó en dejarla entrar a platicar y a compartir un café, pero luego recordó que su única manera de tomarlo, preparado a la antigua usanza, era solo y en casa, sin viejas o nuevas compañías alrededor. Lo que hizo fue abismarse en el párpado izquierdo de ella y preguntarse por la razón de ese temblor persistente. Creyó ver una agitación en las piedras de la entrada principal y posteriormente una serie de grietas.
¿Por qué volvía y cada vez se espaciaban más sus regresos? ¿Para esto? Si las últimas veces que habían sostenido breves intercambios telefónicos, ella se explayaba en burlas hacia los cambios físicos en él, ¿a qué venía este último regreso? Las burlas podían hacerse recíprocas, ahora que ambos estaban a sólo un año de llegar a los cuarenta, ninguno contaba todavía con descendencia, y el declive en la coraza orgánica era, cuando menos, visible en uno u otro. Sin embargo, no había la menor necesidad de volver a mencionar esos signos del paso del tiempo: las cabezas que clarean o las pieles lastradas.
«Vengo a secuestrarte por una semana, con todos los gastos cubiertos. Argentina nos espera, después de veinte años», dijo ella. «Hace años que no pensaba en ese largometraje, y no tengo el más remoto interés de arrojarme a un país gobernado por quien sabemos», dijo él.
Antes de que ella apareciera en la puerta de su casa, había pasado toda la mañana reflexionando sobre el significado de eso que Alba Donati llamaba armonía imitativa. Ahora, con la mujer que había revuelto tantas cosas en su vida nuevamente presente, decidida a llevárselo lejos del lugar donde había permanecido oculto por años, se preguntaba si, en el fondo, no tenía una buena razón para descubrir Argentina, aunque fuera de manera tardía.
Volver sobre los diálogos de aquella película, revivir un antiguo romance o dilucidar por qué la película fue el detonante del final de su relación, quedaban desestimadas instantáneamente como posibles razones para emprender un largo viaje. No obstante, sí había algo que le quedaba por conocer en el país de las extensas pampas, y ese lugar era un enorme granero donde Alberto Manguel albergaba una biblioteca con más de treinta y cinco mil libros. Verlo por fuera no sería ningún problema y no le restaría mérito a la aventura. Si lograba vislumbrar esos ejemplares, aunque fuese por medio de una pequeña ventana, podría volver al país con la satisfacción de haber contemplado por unos minutos una de las mayores bibliotecas personales de todo el continente.
Mientras terminaba de hervir el café, llegó a la conclusión de que, efectivamente, sí le quedaba algo por descubrir en el país al que ella le proponía ir. Acordaron que saldrían en quince días con destino a Buenos Aires; acordaron que dormirían en habitaciones individuales y sin balcón compartido.
«Por tarde que vuelva, mi dominio sobre ti no ha logrado apagarse», dijo ella, en señal de despedida, frente a la puerta de madera cubierta de rayones.
Tras un par de horas, ya acostado, con la noche bien instalada sobre la vegetación, se imaginó a sí mismo y a ella entrando en algún cine de la capital argentina, dispuestos a ver una vez más la película que hizo volar por los aires su relación. Quizás comprarían crispetas y gaseosas y tras hora y media ella le tomaría la mano a él, en medio de la oscuridad del cine, y el resto de la cinta transcurriría en un prolongado sollozo. Luego pensó que eso era más propio de la versión juvenil de ella y que, por fortuna, nada permanecía intacto e inamovible. Luego pensó en Alba Donati, y se dijo que la armonía imitativa quizás existía en Italia, en Alba, pero nunca en ellos. Dilucidó que mientras estuviesen en tierras argentinas, ella estaría buscando en los rostros de otros hombres el rostro del protagonista de la película, y que él estaría pensando en un granero que albergaba miles de ejemplares, o tal vez en alguna mujer que dejó ir o simplemente ejerció sobre él el santo derecho del rechazo. Fue en un lugar, cuyas paredes estaban forradas con miles de ejemplares, donde el temblor del rechazo se asentó con mayor fuerza en sus huesos, en sus ojos y en manos; por eso quería ir a un granero que albergase tantos libros. Estaba dispuesto a hacer acopio de ese destino: el de divisar una gran biblioteca detrás de una diminuta ventana y murmurar nombres y apellidos desde la distancia.
Cuando le contó a Elina Lagrand lo que había ocurrido, ella se recogió su espesa cabellera negra y criticó la decisión de irse con esa mujer, y más aún, tras los pasos de un granero quizás inexistente o posiblemente emplazado en un lugar muy lejos de Argentina. «¿Cuál es tu manía de volver sobre ese pasado?» «Pensé que habías superado eso que llamaste: la fuerza del rechazo.» ¿Y qué es eso de volver sobre Manguel y la palabra granero rodando aquí y allá, como si fuera tu único léxico?». Elina Lagrand llevaba algo de razón en sus acotaciones, y él se limitaba a escuchar, a asentir tímidamente en algunos casos. La perla que derramó el vaso, y que a ella le hizo soltar una carcajada, fue cuando él le dijo que necesitaba nuevamente de su compañía, que un ardor ineluctable lo impulsaba a ir a La Mesa de Los Santos antes de realizar ese viaje a Argentina. «¿Y qué mejor que beber y comer algo en el Café Granero y deleitarnos con el camino de piedras castañas y el brillo de los pastizales?», dijo él, antes de guardar silencio y dejar la propuesta en el aire. «La vida te tenía reservado ese Café Granero desde antes de volver a la tierra que te vio nacer. Estás impedido para degustar cualquier bebida con cafeína fuera de casa, salvo en el Granero». «Una vez me dijiste que tu cuerpo cobraba otra vida cuando merodeabas por ese lugar, y ese comentario me daría toda una eternidad para tomarte de joda», dijo Elina Lagrand, ya un poco menos alterada por ciertos asuntos que él no lograba dejar de lado. Él se limitó a decir que el rechazo suele replicarse de manera más abundante, de un modo mucho más copioso que la armonía o la afinidad.
Mientras avanzaban por la estrecha carretera que lleva hasta La Mesa de Los Santos, él aprovechó para contarle la historia de uno de los rechazos de la mujer que ahora reaparecía para invitarlo a la Argentina. No fue propiamente de ella, vale la pena aclararlo, pero sí estrechamente vinculado con ella. Una vez, cuando ambos eran muy jóvenes, ella le pidió que la acompañase al apartamento de un familiar. Una vez llegaron al edificio, el pariente de la muchacha bajó a la recepción del edificio y, muy malhumorado, impidió que el muchacho que era él por aquel entonces subiese hasta el apartamento. Unos años después, por cuestiones del azar, y quizás también por la fuerza del rechazo, ese mismo muchacho al que una vez se le impidió ingresar y subir las escaleras, terminó viviendo en el único apartamento doble de dicho edificio. «A eso me refiero cuando hablo del rechazo y sus apariciones copiosas en el horizonte de las personas», dijo él. Elina, sin embargo, parecía más concentrada en sortear las curvas de la carretera que en el relato que su amigo le transmitía desde el asiento del copiloto. Echó la silla hacia atrás y recordó los días en que Elina era su única amiga en Europa, en sus recorridos por los cafés, sus salidas nocturnas, en las posibilidades que tuvo de haber tomado a Elina de la mano e iniciar con ella una relación sentimental, en el rechazo que él mismo pudo haberse evitado si tan solo hubiese tenido la valentía de tomar su mano o acariciarle una mejilla en medio de una de aquellas salidas nocturnas, o en las ocasiones en que leían a pocos centímetros sentados en distintas bibliotecas públicas. El hecho de que Elina se hubiese mudado a Santander, cuando perfectamente pudo haberse quedado en Europa, donde había trazado una carrera académica para muchos envidiable, podía entenderse como un gesto que todavía brindaba una pequeña oportunidad para ellos. Nunca había querido hacerle la pregunta sobre su repentina búsqueda de Santander como un destino en el amplio mapa del mundo. De algún modo, prefería vivir anclado en la dinámica de lo que fue su relación allá, en las distantes tierras de Toledo, Aranjuez, Alcalá, y en los demás paisajes que recorrieron juntos.
Al ordenar las tortas de zanahoria y las bebidas de cada uno, Elina fue en busca de una mesa libre en el Café Granero. No tardó en alzar su mirada hacia los cielos y las nubes ennegrecidas, y cambió su trayecto inicial hacia una de las mesas bajo techo. Lo que vino a su cabeza en los minutos de espera, fue una imagen perturbadora de él, perdido entre el inmenso cafetal que debía atravesarse antes de llegar al lago y al lugar donde ella decidió construir una casa. Lo divisaba a él, o al menos el rostro de él, agitado por una búsqueda infructuosa, empapado por la lluvia, y sin hallar la manera de salir del cafetal. Dicha imagen le recordó uno de los cuentos menos logrados que él había escrito, acaso el peor de todos los que le había leído. Luego evocó otra versión de él, la del hombre que le escribía tarde en la noche para decirle que la había visto en una estación de tren en la que ella de ningún modo había estado. Recordaba sus propias respuestas, que tampoco estaban exentas de picardía: «debe ser que me piensas mucho, y por eso me ves en todas partes». Todavía podía lanzarle comentarios que lo hicieran ponerse nervioso. Por eso, lo primero que le lanzó al verlo tomar asiento y llevarse un trozo de torta de zanahoria a la boca, fue «¿Qué dirías si dejamos el recorrido tal y como lo hemos hecho hasta ahora y nos perdemos los dos, en medio del cafetal y de la tierra mojada?». A él le vinieron a la cabeza diferentes imágenes: Elina en la Plaza de la Cebada al caer la noche; Elina junto al Palacio de la Prensa antes de una larga función; Elina en Cantoblanco, entre los árboles, con un paraguas que se doblaba con la fuerza del viento; Elina en un parque cuyo nombre no lograba recordar, con su espesa cabellera apoyada en su hombro y un monumento egipcio detrás de ambos.
La miró a los ojos en el Café Granero y asintió, sin emitir palabra alguna. Se dijo a sí mismo que La Mesa de los Santos era el lugar donde se hacía visible la ruptura con la mujer que lo había invitado días atrás a conocer Argentina; que era allí donde se cruzaba una vez más la palabra granero en su horizonte; y que era justamente en el Café Granero donde se le ofrecía una oportunidad para rozar la mano de Elina, y tal vez dilucidar qué armonía guardan tantos nombres y vivencias en el horizonte de un hombre, el de alguien cuyo destello final parece cada vez más cerca de erigirse en un extenso camino, rodeado de plantaciones de café.
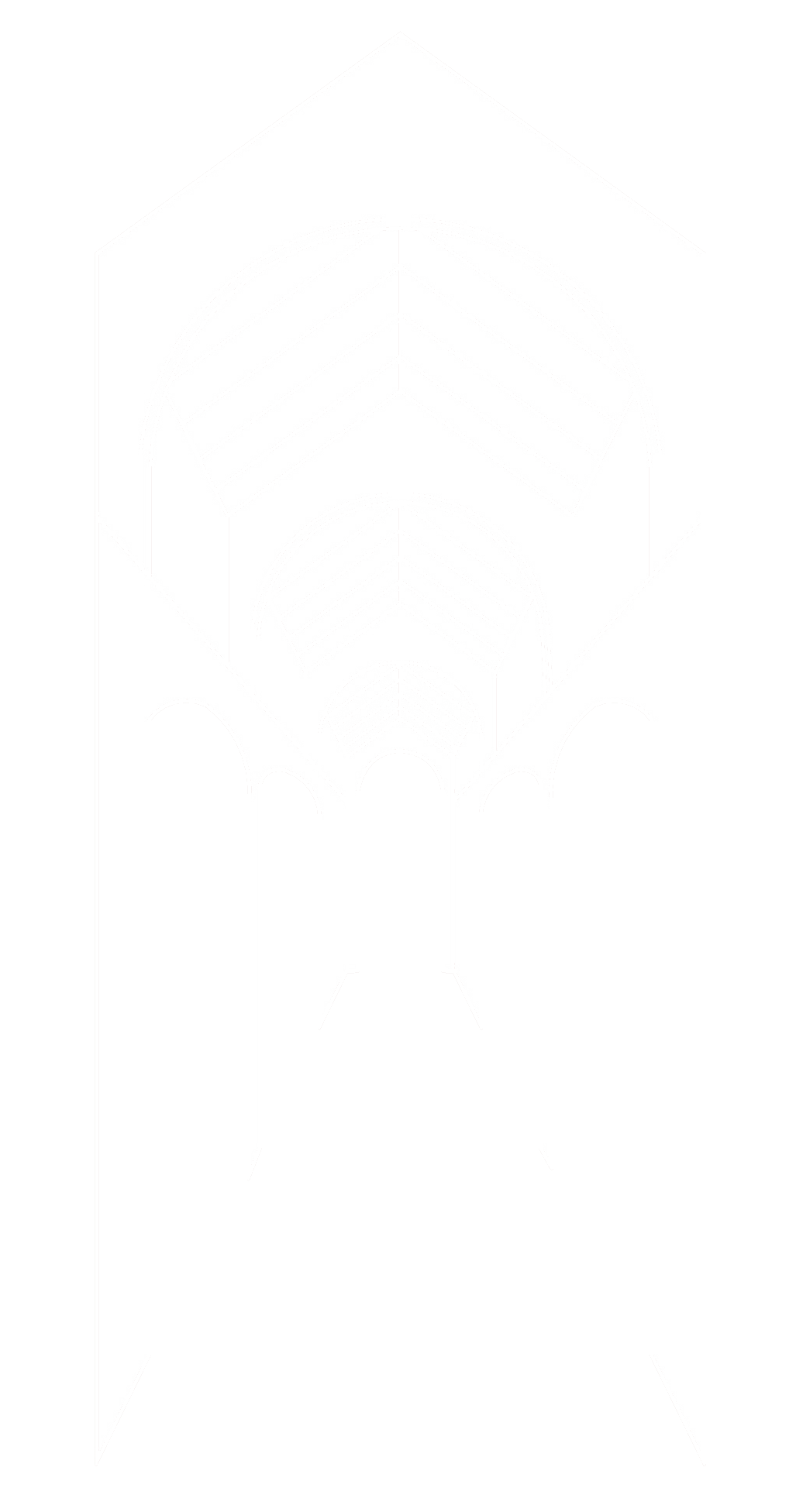
Debe estar conectado para enviar un comentario.