
Foto de Myriam Zilles en Unsplash
En el Mes del Orgullo, un cuento inédito de Marco Huarancca
Por Marco Huarancca
Así como una luciérnaga se suspende en la tarde oscura, el centelleo parecía anunciar el desamor. Me hallaba cerca del consultorio del doctor Chiarabini, a dos puertas del foco parpadeante, y desde ahí, me percaté que el consultorio se había quedado sin posters.
El doctor corría de aquí para allá y con una sonrisa me pidió paciencia. Lo vi más esbelto, su corte de cabello estilo coreano parecía rejuvenecerlo, acentuando el perfil de su rostro rubio. Pero sus zapatillas eran las mismas, las rosadas tono barbie-mattel.
Me encontraba dentro del consultorio y aún sin él, y recuerdo, sentí un peso cargando en mi pecho. Ese no fue el motivo de mi visita, aunque pensé enfermar al entrar en aquella pieza y ver que las estatuillas del escritorio no estaban por ningún lugar visible, en cambio, unas cajas de mudanza con dibujos de aparatos médicos estaban apiladas en un rincón. ¿A dónde se fueron los posters?, me pregunté y la luz dejó de centellear, pero el peso había crecido.
Extrañé el poster de una banda de K-pop que el doctor me había recomendado. En sí, las paredes del consultorio parecían fondos blancos y aburridos sin imágenes, a diferencia de los posters colgados en el pasadizo del servicio de infectología. Había visto el de la sífilis al lado de la entrada principal y más allá uno nuevo, o menos amarillento; donde una pastilla con pantys de super héroe, la PREP, luchaba contra el villano VIH.
Para los que desconocen (probablemente amigos heteros), la PREP es un tratamiento preexposición para no contraer el VIH, al tomarlo correctamente no existe riesgo de contagio. Yo lo tomé años atrás, pero al torpe descuido, caí.
¡Ah! Aquel anuncio… estaba en el trabajo y vi varias llamadas perdidas de un número aún desconocido. No devolví la llamada durante el día, pero al apagarse la tarde escuché la voz del doctor Chiarabini. Se presentó por primera vez, y decía que debía de ir al hospital lo más pronto posible para hacer un test adicional. Fui y al siguiente día tuve la confirmación, y de paso mi primera cita frente a frente con él. Como si hubiese pactado con un ángel de bata blanca y piercings diamantados, sería él quien me acompañaría a lo largo de todo el proceso de mi desaventurada seropositividad, o eso fue lo que creí.
Mientras él me explicaba el paso a paso de cómo ingerir las pastillas a horas predefinidas, yo me hostigaba con una pregunta desquiciada: ¿quién carajos me pegó el bicho? Imaginé una cámara oculta donde los flashes disparaban al primer lloriqueo… Aun nada, ¿y todo el trabajo como voluntaria en una asociación por la lucha contra el VIH, las formaciones, los cuidados, las pruebas trimestrales, la PREP, ¿qué (mierda) pasó?… Nada. Tardé en llorar, la noticia me había caído como un baldazo de agua fría, y una risa, una carcajada malsana o masoquista parecía darle razón a un viejo gemido seco. Me solía repetir a mí misma “ya te tocará contagiarte, querida” enseguida de cada orgasmo sin protección, y pasada una semana entera preocupada iba a hacerme nuevos controles rápidamente, y nada, aun nada. Pero desde aquel día, la anunciación de nuestra señora virulenta, esa fusta interna se calló frente a la certitud: ya no volvería a pensar en el VIH después de cada encuentro apasionado. Un alivio, quizá egoísta, me impedía llorar. Aquella voz se había extinguido como una profecía quiromántica, para dejar de flagelarme otra vez más con ese sin sabor.
No era tan grave, fue mi primera conclusión al salir del consultorio aquel día del anuncio. Al hablar con las amigas e intuir lo que les iba a contar, ellas preparaban sus brazos para acogerme, mientras yo me quedaba sentada, rígida y alturada. Al final, ellas derramaron lágrimas por mí, y eso confirmaba en parte mis primeras sospechas sobre el peregrinaje seropositivo, lo más difícil no va a ser convivir con el virus, sino cómo las futuras relaciones van a cambiar (o destruirse), frente a tanto prejuicio e ignorancia acerca del VIH.
Por eso, durante aquellos días que fueron grises para mis amistades, yo lo vi como una escapatoria. Primero, el miedo de contagiarme había desaparecido, y lo otro y quizá más importante, he tenido suerte al despertar en esta década. Son años más prometedores gracias a la existencia de diversos tratamientos en comparación de hace treinta años atrás. Pero no es algo perenne, al ver en la tele o las redes sociales no sé si las pastillas que hoy me salvan seguirán siendo accesibles. Hoy veo a degenerados tomar el control de la salud pública, payasos expandir sur masculinidad opresiva en gobiernos y otra gente les hace eco… El túnel en el que alguna vez había temido entrar al contagiarme, resultó caminar por pasadizos con una piedrita en la punta del taco.
De vuelta al consultorio, el día en que los posters desaparecieron y mientras el doctor me dejó esperando, me percaté que también la placa con su nombre había desaparecido. Poco después, Miriam, una enfermera bastante simpática, se asomó a la puerta para saludarme y yo casi pego un grito de alegría al escuchar su voz cálida. Verla me mejoró el humor y el peso se me había olvidado por unos instantes, dos besos y me dijo que el doctor no debería tardar, y quise preguntarle si sabía de algún cambio en el servicio, aquella sospecha tumorosa donde el doctor dejaría aquel hospital, y ese peso intranquilo resurgía, pero al final solo le agradecí y le pregunté si podía pasar a verla al salir del consultorio.
Tengo suerte, dudo que los otros servicios del hospital tengan el mismo trato con sus pacientes. Siempre me siento cómoda al entrar al servicio de infectología, aunque no haya sido así la primera vez. Es peculiar que la gente se sienta feliz al ir a un hospital, pero hoy hablo por mi condición seropositiva. Nosotres, les pacientes, tenemos citas planificadas según el número de copias del virus en la sangre y el tratamiento prescrito. En mi caso, debo ver al doctor Chiarabini cada seis meses, y una vez al año paso una mañana entera en el hospital. Aquí le llaman Hôpital du jour, no dura el día entero como se traduciría, pero el tiempo pasa bastante lento, sin la luz del sol, pero bajo los mismos focos parpadeantes mientras una pasa de consultorio en consultorio cruzando enfermeros risueños y especialistas comprensivos.
Miriam es una mujer transexual, se ocupa de sacarme las muestras de sangre o colocarme los electrodos para el electrocardiograma. A veces creo que su trabajo no solo consiste en manipular jeringas o tomar la presión, ella tiene un carisma de conductora de televisión o locutora de radio romántica, y así me hace olvidar los quince frascos de sangre que ella extrae consecutivamente de mi brazo amoratado. Cuando Miriam camina por el pasadizo los pacientes parecen olvidar sus males, todas somos iguales frente al caminar de Miriam queen, espectadoras que aplaudimos en silencio bajo las luces parpadeantes.
No recuerdo en qué cita el doctor Chiarabini me pidió que lo llame Tibó. Con el tiempo y a puro chisme me he enterado de su militancia LGBTQ+, la investigación que dirige en el hospital, la música que le gusta, sus mangas preferidos y me ha contado que tiene varios cercanos conviviendo con el virus, quizá, eso lo había motivado a especializarse en infectología durante su permanencia en la facultad de medicina. Sin él y el resto del equipo médico, dudo que hoy vería los próximos años de la misma manera, el VIH no me va a matar.
Era poco frecuente que Tibó demorase tanto. La hipótesis de su partida del hospital se iba confirmando en mi mente, y sin ninguna prueba fehaciente. Sentí ir preparándome para el final de la cita, cuando él me dijeraque, desde ese día, otro doctor se tendría que ocupar de mí.
Mi tratamiento son pastillas llamadas Delstrigo, que son indispensables frente a la certitud de dejar al virus copiarse hasta quedarme sin defensas. Cuando comencé a tomar las pastillas tuve algunos efectos secundarios, me asusté, torpe y naturalmente, y en alguna cita que no recuerdo cuando pregunté a Tibó: ¿cuántos años me quedan de vida? Pues había leído que el tratamiento puede tener efectos negativos a largo tiempo. Tibó, mirándome con seriedad quizá había percibido mi inseguridad, me respondió con una media sonrisa, todo dependería de mi higiene de vida, nadie puede anticipar a la muerte, así como ocurre en la vida con o sin enfermedad. Lo más probable es que viva sin problemas graves de salud hasta los sesenta años, o eso fue lo que entendí.
Hace poco he cumplido treinta, quizás estoy en el punto medio de mi existencia. Lo recuerdo casi todos los días, a las ocho de la mañana, al servirme un gran vaso de agua y evitar atragantarme con el Delstrigo. Estoy contenta de tener el tratamiento, no está mal seguir viviendo, solo hay un pensamiento que aparece tan pronto como se me olvida: cada mañana (y dudo que solo me pase a mí) uno aprende a restar los días, como en una cuenta regresiva.
Después de casi media hora Tibó había regresado al consultorio. Según mis análisis de sangre todo iba de maravilla. Él comenzó indagando en mis preocupaciones, si había visto algún cambio en mi cuerpo o estado de ánimo ya que mi tratamiento puede influenciar mi humor o hacerme ganar peso. Esa es la primera parte de la consulta, quizás la más breve. Luego conversábamos de mis encuentros amatorios y el tono de nuestra discusión cambió con risas, al contar dramas que se terminan entre sábanas y cuartos oscuros. Tibó no pregunta por indiscreción, él quiere identificar los posibles riesgos de contagio de alguna otra enfermedad de transmisión sexual, y no serviría de nada ocultarle mis historias por vergüenza. Tibó también suele contarme anécdotas suyas, por ejemplo, en su último despistaje, le encontraron una chlamydia, nadie se libra de una felación al paso, bromeó él… Son eventualidades que le ocurren a cualquiera, y felizmente hoy se curan con facilidad (pero primero hay que ir a hacerse las pruebas).
El tiempo pasó con avidez y creía hablarle a un amigo, siempre es así. Me contó de su próximo artículo de investigación y pidió mi autorización para compartir información mía de manera anónima, acepté. Nos quedaba poco tiempo y aún dudaba si preguntarle por aquella sospecha, si él se iría del hospital. Pero solo atiné a preguntarle por los últimos avances con tratamientos novedosos, como aquel en donde, en lugar de pastillas diarias, uno se aplica inyecciones cada mes. Le comenté que días antes había tenido un ligero dolor en el pecho y en los minutos restantes Tibó me examinó rápidamente con el estetoscopio. Él se acercó y la punta de mi nariz estuvo cerca de su cuello. Ignoré lo que él estaba escuchando, un latido discontinuo, quizá una respiración honda. Lo veo solo cada seis meses, pero lo tengo presente cada mañana al ingerir mis pastillas. Me ruboricé de ese apego fraternal, y el temor de no volver a verlo. Imaginaba un tratamiento sin él, desamparada fuera del hospital y bajo un sol tan incierto. Aún me faltan otros treinta años y de seguro pasará en algún momento, algún día Tibó o yo misma dejaremos esta ciudad. Sin decirnos nada, él continúo escuchando mis latidos mientras yo lo observaba con los ojos entrecortados por párpados ahora centelleantes, contemplando así el blanco intenso de su bata hipnótica.
A veces, cuando me emborracho y veo mi frasco de pastillas cerca, le correspondo con un brindis. Salud por los amigos, la militancia, el respeto hacia las personas seropositivas; deseo que todo vaya mejor con los años, ganaremos (y gracias por permitirme conocer a Tibó).
Al final de la consulta, antes de cerrar la puerta, me atreví y le pregunté por los posters. Tibó sonrió, no debí ser el único paciente en haberse percatado de ello. Él debió notar mi rostro taciturno y mi voz entrecortada, dijo que no me preocupe, no por ahora, ese fin de semana iban a pintar las puertas y paredes de su consultorio.
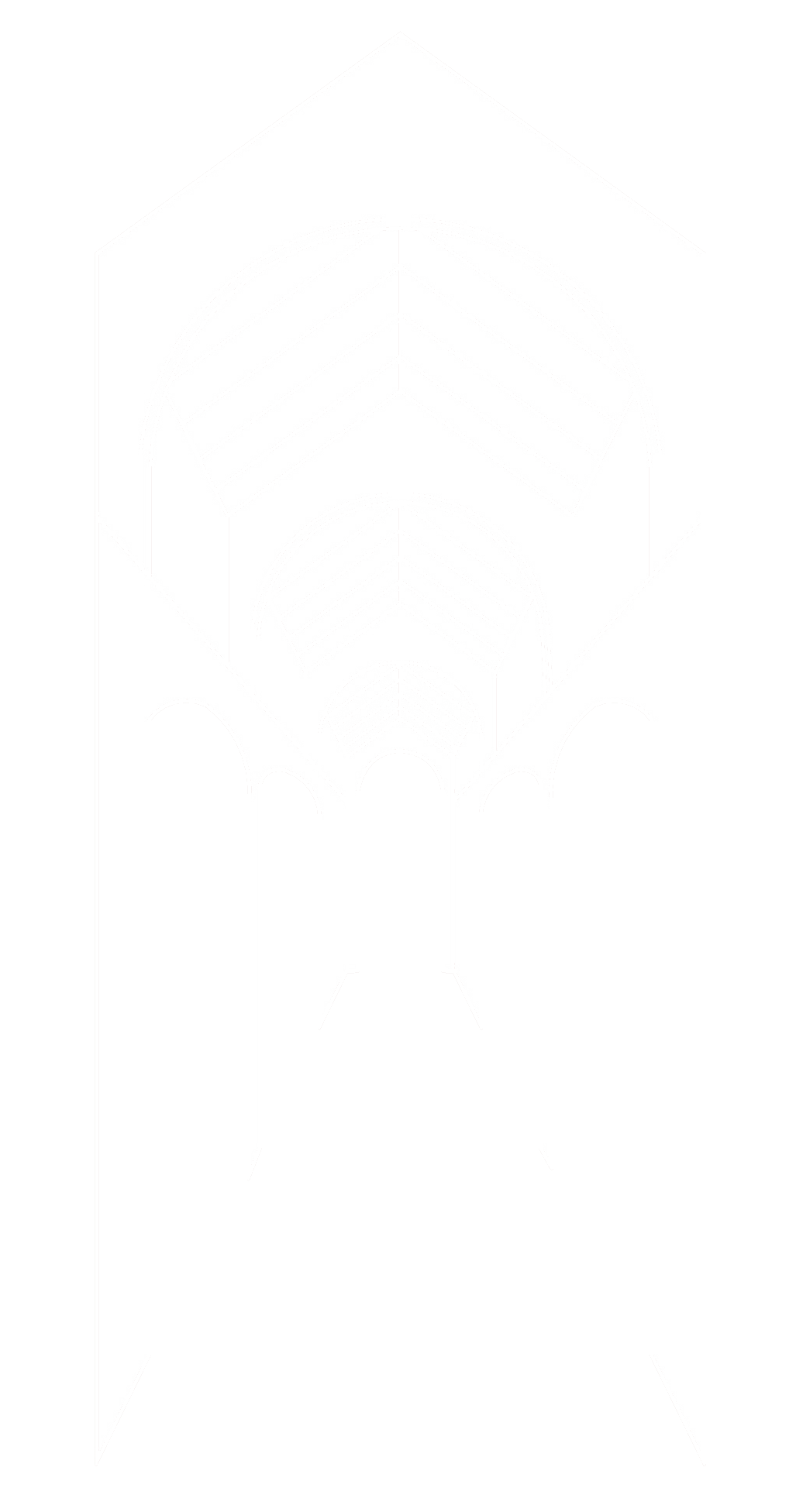
Debe estar conectado para enviar un comentario.