
Ilustración : Magalí Sequera
Un día, como tantos otros, en el taller de costura de Chichita. Fragmento de una novela inédita de Magalí Sequera.
Las aspas del ventilador ronronean hace varias horas. Sobre el piso cuadriculado están esparcidos alfileres por todas partes. Otra tarde calurosa y estos movimientos circulares apenas traen aire. Sobre las paredes marchitas por los años, unos retazos de pintura se van desgajando. Cerca de la caja del ventilador, perforados por un clavo, unos papeles con medidas y algún que otro dibujo están hacinados. Los coronan un par de tijeras, un metro que apenas se mece cada tanto. Un cuadro en relieve representa al Papa que ya no es, éste sonríe levemente, en el ángulo del cuadro cuelga un rosario. En la mesa de planchar ha quedado una tela inmaculada perfectamente lisa, la plancha ardiente reposa en la esquina. Un poco más allá, caliente todavía, preside el televisor que han apagado después de la telenovela de la tarde y el acento de los actores retumba todavía en las paredes. La puerta cerrada no deja entrar ni aire ni gente, nadie se mueve.
Al ronroneo del ventilador viene a sumarse otro, un leve ruido de fondo que va subiendo de a poquito, haciéndose más claras las palabras: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino…como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden…Padre nuestro que estás en el cielo…las palabras van y vienen, van y vienen. Son casi un arroró para la nena que está sentada ahí en un rincón, hace un rato, en una vieja silla de madera. La cara entre las manos, los codos apoyados en las piernas, se queda observando a estas mujeres, seria, en silencio. Su presencia no las inmuta. ¿Cuántas son? ¿Cuatro, cinco? Sus ojos grandes las detallan, repasan facciones, manos, rodillas que apenas se perciben debajo de las telas. Pero todas parecen tener la misma edad: una edad indefinida, la de ser madres de varios hijos, la de tomar el micro a las cuatro o cinco, la de haber cosido centenares de hilos, año tras año, debajo de esas mismas palas, con el ritmo que llena el silencio de la sala.
La nena podría ser una de ellas, una de sus hijas a la que habrían mecido en sus brazos, a la que hubieran cantado una canción de cuna, a la que hubieran cuidado recelosas. Cosita tan frágil, tan chica. Pero no, ella no es hija de nadie o es hija de todas. Conoce cada rincón de la casa, que es como la suya, donde suele jugar con los primos cuando vienen. Y ahora está ahí, en una de esas tantas tardes de calor, sentada en un rincón.
Cabeza gacha todas, unos surcos que son más que arrugas marcan sus frentes. El color de piel de las manos contrasta con los tonos blanco y crema de las telas. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres…los impulsos de la máquina de coser irrumpen para fundirse en el rosario. Las manos se mueven en una suerte de vals, las telas van rozando el piso, otro pedaleo, se detiene, vuelve a empezar. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El motor de la Curvy 8770 arranca de nuevo y va detrás la Singer manual. Se siguen, se ensimisman, una le deja el protagonismo a la primera para luego volver a fundirse. Arropada con una tela larga que se va deslizando por el cofre de madera, la Singer parece casi un altar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Las manos retoman el vals, abajo arriba, abajo arriba, pulgar e índice juntos toman impulso y se van fundiendo roces y rezos.
Las aspas prosiguen la danza, en medio de la carrera no se puede contar cuántas son. La niña sigue hipnotizada, atrapada ahora por ese movimiento constante, sin quiebre, sin fin. Vuelve a mirar a las costureras, y ellas también parecen estar hipnotizadas por sus propias manos, en un ir y venir igual de constante. Tumtumtumtumtumtumtum, el ventilador es el metrónomo del coro de mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Un grito irrumpe en medio de la letanía: las máquinas paran, los gestos se detienen, los rezos callan. Dejando atrás agujas, telas y metros, los cuerpos se amuchan en el rincón donde está la silla de madera. Nada. No pasó nada, solo se pinchó la nena Gabriela.
Y entonces, así como se juntaron los cuerpos, ahora se disuelven como una fuerza centrífuga, cada una volviendo a su puesto, retomando las posiciones de antes y enhebrar los mismos gestos. Es una de esas tardes en que las paredes rezuman humedad y cada gesto parece anunciar un sudor cada vez menos aguantable, un dolor cada vez menos tolerable. Las costureras retoman el rosario con el gloriapatri que acompasa máquinas y manos y el rumor vuelve a hacerse oír en medio del taller de costura.
Se abren las puertas batientes y sale Chichita con el guardapolvo puesto, algo adormecida todavía: “Buenas, Señora”, saludan todas. Chichita contesta con otra pregunta, quiere saber si ya tomaron la merienda y como ya lo hicieron, se hace un paso tambaleante en medio de la sala para dirigirse al comedor donde la espera el café con leche. Al pasar, le acaricia la cabeza a la nieta, que se levanta de la silla siguiendo a su abuela. Cada una se sienta de un lado de la mesa y Chichita le muestra los dibujos de los vestidos en los que tiene que trabajar y le cuenta quiénes se van a venir a probar. Es una escena que se volvió costumbre desde hace un tiempo: Chichita trabajando en la mesa del comedor y su nieta observando y comentando. En la mesa hay un par de tijeras, unos alfileres, el cuaderno y un lápiz.
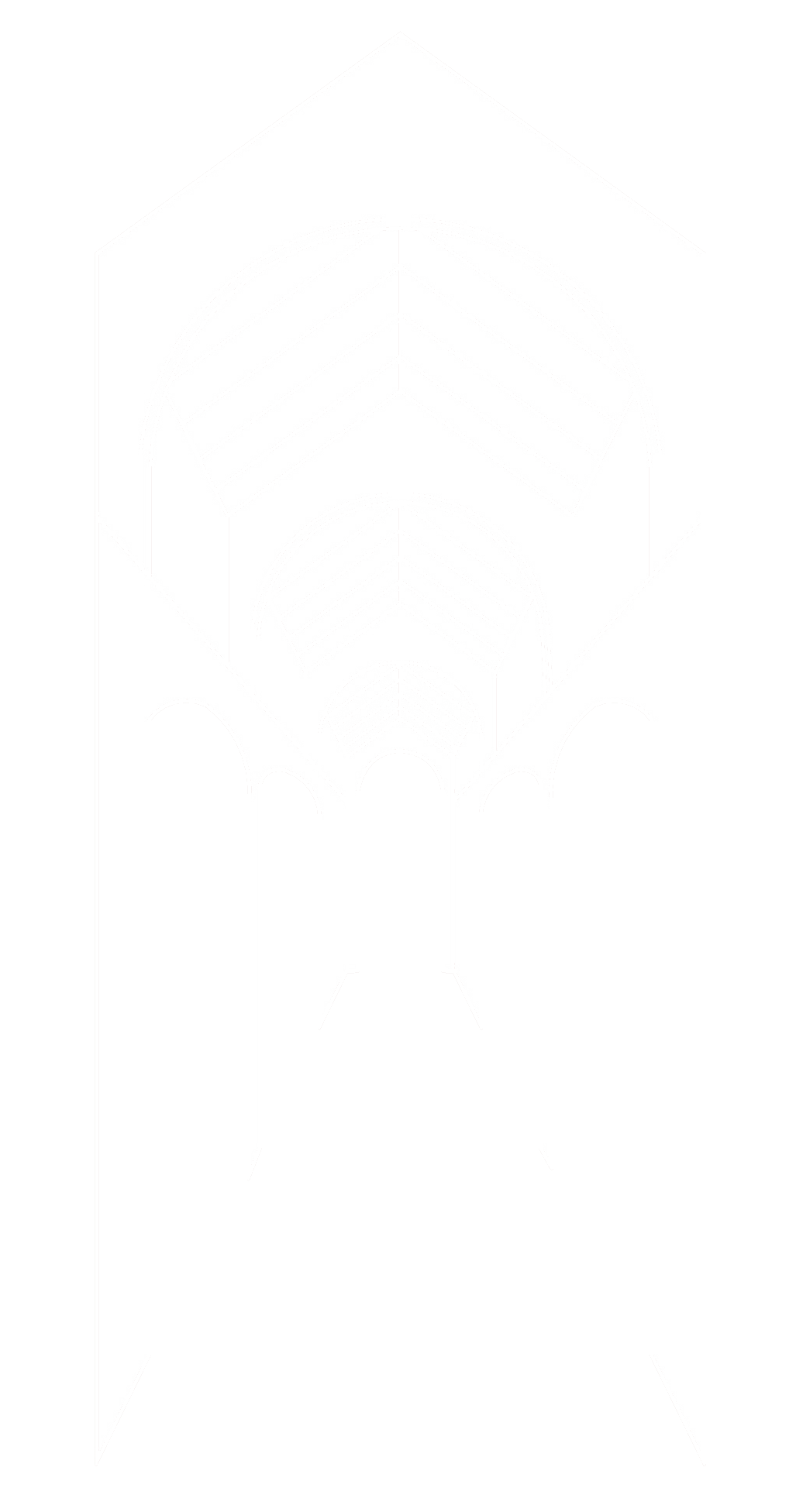
Debe estar conectado para enviar un comentario.