
Una reseña de Melancolía de la resistencia, la novela clave de László Krasznahorkai, Nobel de literatura 2025.
Por Daniel Salinas Contador
En la vida real, cuando un circo llega a una ciudad, lo normal es que monte su espectáculo, anime por un rato al pueblo y luego se vaya. En Melancolía de la resistencia, en cambio, el circo no se va, se queda instalado en una plaza hasta que la confusión y la sospecha desatan una escalada de violencia que arrasa con prácticamente todo. ¿Qué clase de mundo es el que propone esta novela, donde la vida cotidiana limita con el apocalipsis? ¿Qué lo sostiene? ¿Y por qué resulta tan atractivo? ¿No basta ya con la violencia de la realidad?
La ciudad
Antes de la llegada del circo, la ciudad—una remota ciudad sin nombre en medio de la llanura húngara—se encuentra sumida en un caos que prolifera sin freno y que la señora Pflaum, una de sus habitantes, llama “deterioro disolutivo”. Algo malo pasó, y sigue pasando, aunque nadie sabe exactamente qué. Los trenes no funcionan, hasta para ir a los pueblos vecinos hay que viajar en convoyes de emergencia. Los edificios, con las persianas cerradas y oxidadas, parecen haber sido abandonados. Pero la gente sigue adentro, asustada y entumecida, sin salir más que para lo necesario. En las calles, la basura que nadie recoge se acumula formando asquerosos montones cada vez más altos y fétidos. Entre los desperdicios hay automóviles y buses que hasta hace poco alguien usó. En la plaza Mayor, el reloj de la iglesia se ha echado a perder. En una calle del centro, un álamo de veinte metros de altura ha caído sobre la vereda después de que sus raíces abrieran una brecha en el hormigón de la superficie. Las luminarias públicas no funcionan, los teléfonos tampoco. No hay medicamentos. En la noche, un número increíble de gatos callejeros parecen asumir el control de la ciudad.
Por si todo este espeluznante espectáculo no fuera suficiente, azota una ola de frío prematuro: aunque recién es otoño, las temperaturas varían entre los quince y veinte grados bajo cero, según informa la radio, y lo que es más extraño, “sin un solo copo de nieve”. Para los más supersticiosos, todo esto indica un desorden cosmológico: “el principio que regía el mundo, como suele decirse, y cuya única huella era precisamente este mundo, de pronto parecía haber perdido vigor”.
Al verse en la obligación de atravesar la ciudad a pie, la pequeña señora Pflam, dos veces viuda y madre de un vagabundo con el que ha perdido contacto, siente “como si caminara por una pesadilla de la que no había manera de despertar; sin embargo, sabía que todo esto era real, y mucho”. Al regresar a su casa, se resguarda de las tinieblas del mundo exterior en su pequeña y adornada habitación. Y piensa: “incluso era concebible que ya no se abriera ninguna puerta y que el trigo creciera hacia el interior de la tierra”.
La arpía
No todos lamentan la deplorable condición de la ciudad. La señora Eszter, una mujer enorme que arrolla con su cuerpo a quienes se resisten a abrirle las puertas, ve en estas circunstancias extraordinarias su oportunidad de alcanzar lo que llama “un puesto digno entre las personalidades determinantes de la ciudad”. Durante años, los “parásitos engreídos” y “portadores de pantuflas”—como ella los llama—le han negado la posición social que creer merecer. Pero no está dispuesta a que esto siga siendo así. Se ha dado cuenta de que mientras mayor sea el desorden reinante, mayores serán sus oportunidades de “conquistar la ciudad”. Y saca adelante un plan de acción que parece diseñado en base a la doctrina del shock.
Para intensificar el caos, la señora Eszter impulsó la venida del circo, a pesar de los rumores siniestros que circulaban sobre él. Luego, para materializar definitivamente sus delirios de grandeza, elaboró un plan maestro: el proyecto filo fascista “Patio limpio, casa ordenada”, que se vota al día siguiente en la Comisión Ejecutiva Municipal. Sólo tiene un pequeño gran problema: para que este proyecto se apruebe, necesita el apoyo del comisario de la policía, y también el de su exmarido. Pero el señor Eszter la echó hace un tiempo de su casa. Ella habría querido “despedazar con un hacha al insolente marido en su propia cama”, pero no puede permitírselo, y continúa lavándole la ropa sucia para mantenerlo contento.
Como si esto no fuera suficiente humillación, para convencer al comisario de la policía, se convirtió en su amante. Lo vemos llegar una noche a su casa. Aunque el hombre está embrutecido por el alcohol, la señora Eszter se somete a lo que describe como un “salvaje acoplamiento”, tras el cual experimenta una “dulce sensación de paz”: “los muslos, el trasero, los pechos y el vientre ya no pedían nada excepto la acariciante suavidad del sueño”. Después de ese sueño, piensa con oscura satisfacción, le espera la victoria que la justifica.
El narrador
Toda esta historia la cuenta un narrador que es, sobre todo, un ventrílocuo: no habla por sí mismo, sino que adopta, uno tras otro, el punto de vista y la voz de los habitantes del pueblo. Un ventrílocuo que estruja hasta el extremo las subjetividades y delirios de sus personajes; así les saca un jugo narrativo, visual y conceptual impresionante. Primero se mimetiza con la voz de la cobarde señora Plafm; luego con la manipuladora señora Eszter; después se mete en la cabeza de un tal Valuska, que vive en las nubes del misticismo, y por fin en la del señor Eszter, quien a punta de pelar el cable con Bach un día se dio cuenta “de que no podía más, y decidió descansar: descansar y no levantarse nunca más, para no perder ni un solo minuto”. Cada perspectiva es única y le lleva la contraria a la anterior, pero están encajadas entre sí con maestría. Y a veces con saludable arbitrariedad: en un pasaje sorprendente, el ventrílocuo se olvida de los personajes y la perspectiva cambia desde el plano de la conciencia humana a un plano “orgánico”, donde lo que se narra es si las células del cuerpo se reproducen o dejan de hacerlo: “Pulverizado y convertido en carbón, en hidrógeno, en nitrógeno y en azufre, su delicado tejido se desintegró en sus partes, se descompuso y desapareció”.
Al narrar desde múltiples voces y planos, la novela desafía al lector a abandonar la ilusión de una verdad absoluta; lo invita a descubrir en la fragmentación una forma más profunda de comprender el mundo.
El circo
El circo no es cualquier circo. En vez de leones, acróbatas o payasos, el cartel que lo anuncia promete una atracción inusual: “LA BALLENA GIGANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO y otras sensaciones SECRETAS de la naturaleza”. Está escrito a mano—o mejor dicho a dedo—usando tinta china, y con faltas de ortografía. Alguien dice que se trata de una mano “poco acostumbrada a escribir”. Se sabe que el circo ha pasado por pueblos de los alrededores, y los rumores que circulan no anuncian nada bueno.
Cuando por fin llega a la ciudad, en plena noche, lo primero que se ve es una especie de furgón gigantesco, que sobre ocho pares de ruedas carga un artilugio metálico de increíbles dimensiones (unos veinte metros de longitud, calcula uno de los personajes). Desde afuera no se ve lo que hay adentro; sus paredes de lata ondulada y claveteadas no parecen tener ni manijas ni puertas por los que entrar o salir. Eso sí, emite un hedor insoportable. Avanza muy lentamente, tirado por un tractor, y se instala en la plaza principal de la ciudad, sin dar señales de iniciar el espectáculo.
Extrañamente, junto al circo llega un gran número de desconocidos, hombres desaliñados y amenazantes, que bien podrían ser simples mendigos, delincuentes comunes, asesinos a sueldo… o algo peor. Personas comunes y corrientes no son. Alguien dice que son revendedores de entradas. Otro especula que es un truco publicitario para crear más expectación en torno a la misteriosa ballena. Otros afirman que se trata de una muchedumbre embrujada, partidarios fieles que siguen a la ballena de pueblo en pueblo. Alguien incluso asegura que son “los ángeles del Juicio Final disfrazados”. Como fuese, el número de personas que rodea a la ballena aumenta a lo largo de la noche hasta convertirse en un verdadero “ejército de sombras”, una multitud que ocupa la desembocadura de todas las calles circundantes de la plaza. Casi todos han llegado en un tren de pasajeros nocturno. Se han instalado alrededor del enorme vagón del circo y esperan en silencio, totalmente entumecidos por el frío, a que se abra el espectáculo. Pero la espera se extiende por horas y ese silencio tenso se convierte en “un absoluto mutismo, una mudez rayana en la pesadilla”. Alguien afirma que se trata de un retraso deliberado, ordenado por el director del circo para burlarse de su propio público.
La destrucción
Los habitantes de la ciudad no entienden quiénes son los forasteros que rodean a la ballena, pero rápidamente les echan la culpa de problemas que existían antes de su llegada. Con esta gente ahí es imposible restituir el orden, dicen. Y quienes tienen intereses creados, como la señora Ezster, le echan leña al fuego. Dicen que son una banda criminal, que es necesario detenerlos. Los pretextos que usan para pasar a la fuerza son falsos y contradictorios, pero no se inmutan: “Afirmaron que la ballena no desempeñaba papel alguno y, a continuación, que era la causa de todo, que servía de simple pretexto a esa gentuza carente de más señas para atracar por la noche a los pacíficos habitantes”.
Basta una chispa para que unos y otros se pongan a pelear, a robar y destrozar botillerías y bares. El vandalismo se expande por las calles y las casas y se vuelve imposible distinguir quién es quién ni para quién trabaja.
La ballena
Lo que hay adentro del enorme furgón es, efectivamente, una ballena—el cadáver embalsamado de una ballena azul, para ser más preciso. A su lado, un cartel escrito a mano dice “sensacional BLAAHVAL”. Lo vemos a través de Valuska, quien gira alrededor de la ballena empujado hacia delante por la multitud que viene detrás. La ballena es tan grande y larga que no cabe en su campo visual, y sólo la percibe por partes: la aleta caudal, la piel seca y agrietada, la aleta dorsal, los ojos, los orificios respiratorios, la boca, la lengua: “los veía por separado y no atinaba a captar la totalidad de la gigantesca cabeza”. Aun así, la presencia de la rígida ballena tumbada antes sus ojos le resulta conmovedora: “ese testigo excepcional de un mundo desconocido, situado a increíbles distancias, ese manso y sin embargo terrorífico ex habitante de mares y océanos inconmensurables, estaba allí y él podía tocarlo”. Valuska dice algo más: “¿Era acaso de extrañar que todos ellos, lo mismo que él, siguieran cautivos de aquella increíble criatura? ¿Era acaso de extrañar que muy en el fondo creyeran que no era del todo inútil esperar algo extraordinario en la proximidad de aquel ser excepcional?”
Los lectores de Moby Dick advertirán, por supuesto, paralelismos entre el encuentro de Valuska con esta ballena azul y el encuentro de Ismael con la ballena blanca. Digo Ismael, y no Ahab, porque el viejo capitán de Nantucket no se hace ni media pregunta cuando encuentra a Moby Dick, simplemente se abalanza contra ella para matarla. Ismael, en cambio, tras sobrevivir al naufragio del Pequod, escribe el libro no tanto para dar testimonio como para comprender el misterio de la ballena: ¿era real o un fantasma esa criatura sobrenatural que vi con mis propios ojos? Tratando de entender a la ballena blanca, Ismael descubre que la ciencia no alcanza; luego, que el lenguaje tampoco alcanza, pero que no hay otro medio. Escribe no para evadirse de la realidad sino para llegar hasta su límite, a la frontera donde comienzan lo desconocido, la imaginación y la locura.
En Moby Dick, la ballena es el esplendor de una realidad que nunca llegamos a conocer ni controlar del todo. Melancolía de la resistencia es menos romántica: aquí la ballena es un trampa, una especie de Mago de Oz de las Tinieblas. No debería contarlo—mejor terminen el libro ustedes.
Krasznahorkai nos recuerda una verdad incómoda: en el mundo actual, el espectáculo es una ilusión vacía. Promete sentido y diversión y, por un módico precio, nos paraliza, nos somete y nos convierte en zombis. Frente a esta trampa, el lector —como Valuska— debe decidir si sigue girando alrededor de la ballena embalsamada o si se atreve a mirar más allá, es decir, a resistir. “Son mil fantasmas burlándose de mí”—ya lo dice un tango. Un tango satánico.
Basta ya
Esta novela apareció en su lengua original (húngaro) en 1989, fue llevada al cine en el 2000, y su traducción al castellano, por el chileno Adán Kovacsics, llegó en el 2001. Una amiga me recomendó este libro a principios de este año 2025. Yo no tenía a László Krasznahorkai en mi radar. Después de terminarlo, me puse a investigar sobre su autor y descubrí que, según las agencias de apuestas, era el favorito para ganarse el premio Nobel. Así que redacté esta nota, por si se lo daban, pensando publicarla después del anuncio. Y se lo dieron. Y esta es la nota.
Habiendo leído sólo éste entre todos sus libros, mi opinión no es demasiado robusta, pero me atrevo a decir esto: si el resto de su obra es tan notable como Melancolía de la resistencia, entonces no me cabe duda de que lo merece.
Se repite sobre Krasznahorkai que sus frases son muy largas, y que sus libros son duros y pesados como ladrillos. Lo cual es verdad. Si se puede dividir la narrativa de las últimas décadas entre minimalistas y maximalistas, Krasznahorkai pertenecería, obviamente, a los segundos, junto a autores como Thomas Bernhard, W.G. Sebald, Roberto Bolaño o David Foster Wallace. Lo cual puede ser un elogio como lo contrario, dependiendo de los gustos.
Para mí, la prosa de Melancolía de la resistencia es tan envolvente que no te das ni cuentas de su pesadez—leído con tranquilidad, el libro te atrapa y deja de importar si una misma oración dura o no toda la página. Es un libro lento, oscuro y complicado, pero incluso cuando no pasa casi nada, su escritura es lúcida, lujosa y minuciosa. Y además, te hace reír.
El que sea valiente, que siga a Krasznahorkai. Lo que es yo, apenas pueda compraré Tango satánico, o Guerra y guerra, o alguno de los otros. Ojalá que, ahora con el Nobel, no suban demasiado de precio.
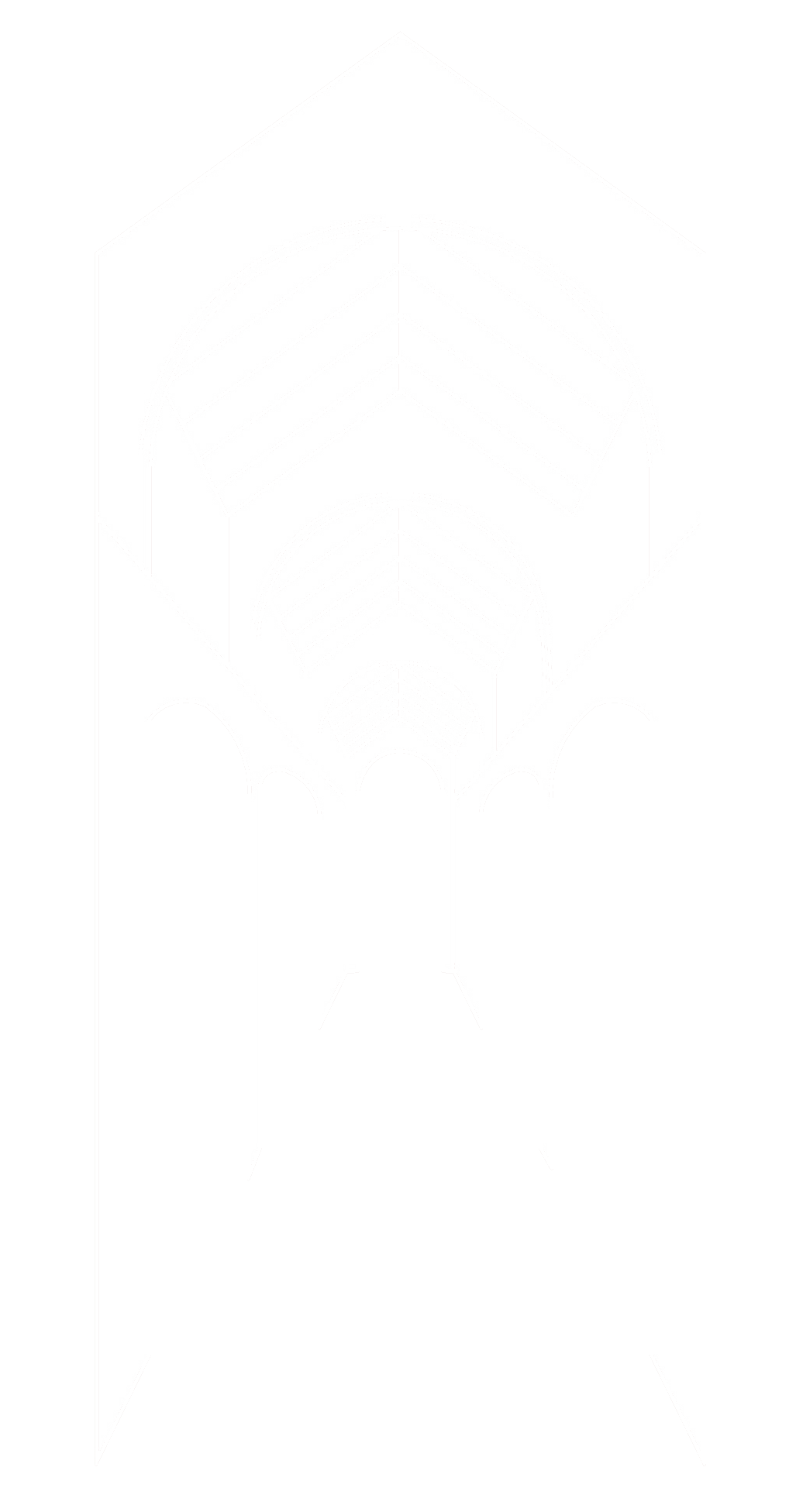
Debe estar conectado para enviar un comentario.