
La historia de un anarquista argentino que se hizo brocanteur en Francia.
Por Daniel Salinas Contador
Gerardo nos habló tanto de Kanaka que decidimos hacerle una entrevista para que nos contara todo de una vez.
—La publicamos en Pasajes—propuse.
—Pero si a Kanaka nadie lo conoce—replicó.
—¡Démoslo a conocer al mundo! —intervino Chepe, sonriendo desde el otro lado de la mesa.
—Pero si ya se murió —objetó Gerardo, y no insistimos más. Kanaka había muerto dos años antes, quizás debíamos dejar que pasara un poco más de tiempo. Pero luego, antes de irnos, el propio Gerardo volvió sobre la idea. Así que dos días después, un viernes, nos juntamos a almorzar ahí mismo, en el Atelier 58 de la rue Daguerre, nuestro bar de siempre.
Al llegar, me quedé un rato mirando la caricatura de Jimi Hendrix que está pintada en la muralla de afuera, justo encima del cartel que indica el nombre de la calle. Lo muestra casi desnudo, en calzoncillos rojos, tocando una escoba en vez de una guitarra eléctrica. Me pregunté si Kanaka no tendría esa pinta de roquero travieso. Yo no lo había visto nunca, ni en fotos.
Gerardo apareció puntual, con su melena blanca despeinada, la barba gris, y vistiendo una prolija chaquetita de mezclilla color azul lapislázuli que, según me contó, compró usada en no sé qué feria. Era diez años mayor que yo y veinte mayor que Chepe, pero no se notaba. Tenía un aire joven, de poeta porteño, que lo emparentaba, para mí, con el Gran Lebowski—el Gran Lebowski del Río de la Plata.
Chepe llegó poco después—el pelo negro y largo, lentes de aire intelectual, una guayabera verde lima y zapatillas blancas de buena marca, a la moda francesa: una especie de beatnik latinoamericano hecho a la medida del siglo XXI. Comparado con ellos, yo parecía un simple burócrata, o un simple chancho burgués, o un enano: en todo caso, era el encargado de tomar los apuntes de la entrevista. El obrero de las letras me puso Gerardo semanas después, cuando leyó mi primer borrador de este relato.
—Lo que Kanaka me contaba a mí era una cosa. Lo que yo te conté a vos es otra. Y lo que escribiste aquí, esta versión, es una tercera —me dijo.
Como las mesas que daban a la calle estaban ocupadas nos instalamos adentro. No en el salón principal, donde quedaban algunas libres, sino en la parte de atrás: un espacio de unos veinte metros cuadrados, en el que no había nadie. Era la primera vez que nos sentábamos ahí. Normalmente, nos atraía la bulla de la calle o del bar, pero esta vez veníamos a algo distinto. El plato del día era una ensalada con pollo frito. Pedimos eso, una botella de agua y, sin más demora, tras encender la grabadora del celular, entramos en materia.
Chepe le pidió a Gerardo que contara cómo fue que Kanaka se robó el mate de Julio Cortázar. Yo le pregunté si era verdad que Kanaka ponía bombas en bicicleta cuando vivía en Rosario.
—Más o menos —dijo Gerardo, y por un rato se quedó callado, como pensando. Temí que la entrevista hubiese terminado antes de empezar. Pero luego se le encendieron los ojos y dijo:
—Si quieren, les cuento cómo lo conocí.
—Dale—dijimos con Chepe.
*
Cuando Gerardo llegó a Francia hace unos diez años, se trajo dos cosas desde Buenos Aires: algo de plata y una bolsa con mercaderías de su local de anticuario en San Telmo. La plata le sirvió para instalarse en París junto a su novia francesa, y para disfrutar de la vida por un tiempo—un año y medio, o algo así. Pero llegó el día, como es inevitable, en que se le acabó la plata y tuvo que salir a laburar. Y estaba preparado. Se despertó a primera hora de la mañana, se echó al hombro la bolsa de mercaderías de San Telmo, y partió rumbo a la feria de Porte de Vanves. Aunque no hablaba francés, se las arregló para entenderse y negociar con un comerciante al que le vendió algunas cosas.
—¿Qué cosas? —quise saber.
—Unos estribos y unos sacacorchos—respondió con seriedad y rapidez, sin darle importancia, y siguió adelante. Nos contó que esa primera venta le dio la confianza que necesitaba y que, apenas vio un espacio libre, tiró una manta sobre el suelo y desplegó sus cosas. En otras palabras: armó un puesto clandestino.
Y ahí estuvo vendiendo hasta que un desconocido le dijo: ¡Yo escuché que había un argentino hablando por ahí! Era Kanaka, por supuesto. Se lo veía emocionado de encontrar a un compatriota. Le preguntó cuánto cobraba por el balangandan que tenía sobre la manta. Gerardo dijo que cien euros. No era barato, pero Kanaka le pagó sin discutirle el precio, y lo invitó a tomar un café. Después le ofreció comprarle un sándwich, le preguntó si tenía dónde dormir. Se había imaginado que Gerardo vivía en la calle, y él le explicó que no—sin llegar a confesarle que vivía con una francesa distinguida a la que no le hacía demasiada gracia que Gerardo anduviera cirujeando en los mercados de las pulgas.
Kanaka tenía un local en el mercado de Saint-Ouen, e invitó a Gerardo a que pusiera sus cosas allá. La primera vez que fue, un viernes, llegó temprano y pasó frío, pero vendió bien. Para celebrarlo, fueron a almorzar a un lugar cerca. Kanaka lo invitó a una sopa de cebolla y le dijo: Cuando tengas plata, vos me vas a invitar a mí.
–Así surgió la amistad– concluyó Gerardo, sonriendo como un niño.
*
Ser amigo de Kanaka no era fácil, sin embargo. Kanaka era un tipo solitario, hermético e increíblemente desconfiado. Pensaba que cualquier cosa dicha de más te podía matar, o hacer matar, o terminar mal. Gerardo nos contó que esa actitud le venía de sus días en Argentina, de donde había salido escapando de los milicos a principios de los ochenta. Se había metido con los anarquistas de Rosario cuando entró a estudiar ingeniería. Vivió con ellos en una pensión y aprendió comunicación clandestina. Una vez —o más de una, Gerardo no sabe los detalles y no pone las manos al fuego de que sea cierto— puso una bomba en un banco usando una táctica digna de la carta secreta de Poe: en bicicleta. Nadie espera que alguien en bicicleta vaya a poner una bomba, decía Kanaka, nos contó Gerardo. Pero las cosas se le complicaron. Empezó a sentir que lo perseguían. Temió convertirse en uno de los que un día no veías más, los que desaparecen, los chupados. Partió a Buenos Aires a esconderse en la casa de un amigo, el Gordo, un miembro de la barra brava del Atlanta. Con Chepe nos miramos: ¿el Atlanta no es un equipo de México?
En este punto de la entrevista, que ya no era una entrevista, llegó el almuerzo. En la grabación se escucha la voz del mozo, el ruido de los platos sobre la mesa, el choque de tenedores y cuchillos.
—¿Es posible du moutarde? —se escucha que dice Gerardo, como si recién en la mitad de la frase hubiese recordado que estábamos en Francia.
Nos siguió contando. En Buenos Aires, Kanaka compraba libros a los cartoneros para vender por papel. Tenía una camioneta vieja. Pasaba a recoger por la calle Corrientes y volvía con la camionera llena. En esa época la gente tiraba muchos libros. A la mañana los vendía por kilo, era todo ganancia, la inversión solo el combustible.
—Con esto ganó plata, ¿no? –preguntó Chepe, acordándose de la primera vez que habíamos oído esa historia.
—No… —dijo Gerardo— No ganaba mucha plata.
Yo también me acordaba. Y que con esa plata Kanaka que se había comprado una moto.
—Sí, una Kawasaki, para correr más fuerte. Eso lo conté. Pero no sé si fue así. Un poco lo inventé…
Con Chepe nos miramos perplejos.
—Qué sé yo. Quizás sí fue así, porque cuando vendió la moto se vino a Francia.
*
Kanaka viajó a París después de la guerra de Malvinas. Tenía comprado el pasaje en barco, pero empezó la guerra y tuvo que esperar. Entonces todavía se viajaba mucho en barco, era más barato. Tenía pasaporte italiano, pero se vino a Francia porque aquí estaba su hermana, que era militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y había sido secuestrada y torturada por los milicos. Cuando la liberaron, dejó Argentina y nunca más volvió. Se especializó en cocina francesa y se ganó la vida con eso. Entre los libros de su restaurante había uno titulado Cocina Anarquista, que enseña a fabricar bombas. Algunos otros compañeros anarquistas de Kanaka también estaban aquí. Francia se ofreció en esa época para albergar a los perseguidos por la represión en varios países sudamericanos, recordó Gerardo, mientras masticaba el almuerzo.
Cuando llegó a París, Kanaka trabajó pintando casas. Salía con la ropa manchada de pintura y con esa misma pinta se metía en cócteles, inauguraciones y exposiciones de arte. Acá nadie te dice nada, en Argentina te echan a patadas, decía Kanaka, nos contó Gerardo.
Uno que trabajaba con él le presentó a la empleada doméstica de Julio Cortázar en París. Kanaka no tenía particular afición por la literatura, pero obviamente sabía quién era Cortázar. Un día que no estaba, la mujer llevó a Kanaka a la casa del famoso escritor y le contó que una de sus tareas era cebarle el mate. Era un mate magnífico, de plata radiante, y Kanaka se lo quiso llevar.
—Ahí se armó un quilombo—comentó Gerardo, y se le escapó una carcajada nostálgica—. La mujer no lo dejó y Kanaka se fue con las manos vacías. Pero después siempre dijo: Me lo tendría que haber robado.
En algún momento se hizo brocanteur. Hubo un boom de las antigüedades en esa época: las cosas subían de precio, y la gente que compraba creía que estaba invirtiendo. En un solo fin de semana, Kanaka podía vender diez mil euros. Recibía a los clientes en su casa. Se especializaba en daguerrotipos, cámaras de fotos y cajas de magia. Yo no sé qué cantidad de magos habría caminando por Francia en el siglo 18, porque compré muchísimas cajas de mago en mi vida, le dijo Kanaka, recordó Gerardo.
—Uno de esos magos aparece en la película de la Agnès Varda sobre la rue Daguerre —dije. Me refería al mago vestido de negro que sale de sombrero y con la capa extendida como un pájaro en la primera escena de Daguerréotypes. A pocas cuadras del Atelier había un mural que mostraba a ese mago, el más famoso del barrio.
—Andaban por los pueblos —comentó Gerardo, y siguió adelante.

Kanaka vendía caro, y así también compraba. Para él, según Gerardo, la plata era “una herramienta para comprar más cosas”. Una vez, se gastó sesenta mil euros (todo lo que tenía) en cámaras fotográficas. Después no las pudo vender. Parece que me equivoqué, le dijo años después, y fue la única vez que Gerardo lo escuchó reconocer que se había equivocado en algo. Kanaka pensaba que los precios de las antigüedades tendrían un piso mínimo, pero desde la crisis económica del 2008 iban en picada. Además, los coleccionistas se le estaban muriendo de viejos. Los clientes de cámaras y daguerrotipos no se renuevan, y cada vez le quedaban menos.
Los viernes al medio día, después de trabajar, se iban a almorzar juntos, tomaban vino y conversaban. Acá no van con vueltas, si una mina te da el teléfono, es que quiere coger, le dijo Kanaka. También le daba consejos sobre el trabajo del brocanteur en Francia.
—No me sirvieron para una mierda —dijo Gerardo.
—¿Por qué? —preguntó Chepe.
—Me dijo que no junte tanta porquería, que busque una cosa cara y listo. Que no me esté rompiendo la cabeza con tantos objetos. Pero yo trabajo de otra manera. Yo no busco tesoros, ni cosas de gran valor. Soy más ciruja. Lo que me gusta de este trabajo—continuó Gerardo, sin darse cuenta de cómo se elevaba de plano—es recuperar cosas que no valen y darles un valor. Es lo contrario de un vendedor de catálogo, que trabaja con cosas que han sido elevadas y que tienen un valor asignado. Pero hay un montón de cosas que no valen nada, no están valorizadas por nadie, pero que tienen un valor igual. Recuperar cosas olvidadas, eso es lo que me gusta.
*
En sus últimos años, Kanaka tuvo muchos problemas de salud, pero no se cuidaba. Tenía diabetes y si no comía se le daba vuelta la cabeza, nos dijo Gerardo. Una vez, lo encontró caminando perdido, delirando a las afueras del mercado de Saint-Ouen. Kanaka le dijo que lo estaban persiguiendo “los del Ebay”; con la llegada de Internet los vendedores de cosas en Ebay se habían convertido su mayor competencia y peor pesadilla. Le pidió a Gerardo que lo defendiera. Al rato llegó un tipo en moto: Kanaka lo había contactado por Ebay para comprarle una fotografía y el tipo simplemente venía a entregársela.
—Con el tiempo se alejó del anarquismo —comentó Gerardo— pero el miedo se le transformó en una forma de vida.
En el 2023, antes de cumplir 70 años, murió de cáncer al estómago. Escondió su enfermedad lo que más pudo. Un día que estaban almorzando, Kanaka le dijo que tenía que ir al hospital y que lo acompañara porque “tiene unas mayólicas de la puta madre”.
—¿Unas qué? —pregunté.
—Mayólicas.
—¿Qué es eso?
—Son unas cerámicas que ponen en las paredes.
—¿En el hospital? —precisó Chepe.
—Sí.
—¿Qué hospital? —quise saber.
—No sé —dijo Gerardo, enfático y desdeñoso de detalles que le parecían poco importantes—. Y fuimos y era verdad. Tenía unas cerámicas hermosas.
Kanaka entró a hablar con el doctor y a la salida dijo que lo habían cagado a pedos. Gerardo pensó que esto significaba que lo habían retado porque no se tomaba los medicamentos, pero después supo que ese día el médico le confirmó que tenía cáncer y que tenía que operarse. No se lo dijo a nadie, y a Gerardo sólo tiempo después, cuando la cirugía era inminente. Me queda poco tiempo de vida, le confesó. Para animarlo, Gerardo trató de convencerlo de que todo iba a salir bien. Te van a operar y después nos vamos a ver acá, le dijo, y nos vamos a morir de risa de lo que pasó.
—Yo le mentí, boludo —nos dijo ahora, con un tono de voz más bajo y suave, más sentido—. Porque yo ya veía… o lo creí, no sé… Se lo dije. Y le gustó, eso sí. Le hizo bien.
Aún hospitalizado, Kanaka siguió haciendo negocios. Gerardo quiso ir a visitarlo, pero Kanaka no lo dejó. Poco después lo llamó desde el hospital para decirle que fuera a no sé qué feria: “Andá, cómo no vas a ir”. Gerardo fue y encontró el daguerrotipo de una mina en bolas que, pensó, podía interesarle a Kanaka. Le habló por teléfono y Kanaka le dijo que sí, que valía, que lo pagaban a medias, que él conocía un tipo que lo podía comprar.
—Yo no me entiendo con las fotos. Yo miro objetos, ¿viste? El objeto tiene volumen. La foto es algo plano. Es otro mundo.
Gerardo siguió el consejo de Kanaka y compró el daguerrotipo, aunque sin muchas ganas, pues era caro. Tras negociar el precio pagó quinientos euros.
—Y entonces me dejó ir a verlo, sólo porque fui a mostrarle lo que había comprado.
Se juntaron en un café cerca del hospital. Le estaban dando quimioterapia. Cuando lo dejaban salir, se instalaba todo el día en ese café. Kanaka le dijo que la foto estaba rayada, había que repararla. Para peor, su amigo no la quiso comprar. Gerardo todavía tiene la foto de la mina en bolas guardada en algún lado.
—Kanaka es Judas —dije.
Me quedaron mirando.
—¿No dijiste que era Jimi Hendrix? —respondió Gerardo.
—¿No era el mago de Agnès Varda? —agregó Chepe.
—Cambió el anarquismo de su juventud por el capitalismo— expliqué.
—Él seguía siendo anarquista. Nunca fue capitalista. No quería al Estado—dijo Gerardo.
—Pero se hizo comerciante. Al final ya parecía adicto a los negocios.
—Pero de antigüedades y de fotos raras y de cosas de magia antiguas…
—¡Un anarco-brocanteur! —acertó Chepe.
—Eso sí: Kanaka era un anarco-brocanteur —aceptó Gerardo, y brindamos por el hallazgo.
Más para fastidiarlos que para convencerlos, añadí:
—Dante le hubiera destinado un sepulcro de fuego.

Enterraron a Kanaka en un nicho de Père-Lachaise. Alguien observó que la tumba de Joseph Bouglione, un famoso mago francés, estaba cerca. Ese día Gerardo se dio cuenta de que no conocía a casi nadie del círculo cercano de Kanaka, y a los que conocía era de muy afuera. En el entierro estaban los tres o cuatro anarquistas viejos que quedaban vivos. Unos pocos anticuarios, y algunos familiares. Al terminar el entierro, alguien se acercó a Gerardo para invitarlo a cenar con el grupo al restaurante de la hermana de Kanaka. Pero Gerardo no fue.
—¿Por qué no fuiste? —le pregunté.
—No sé —respondió, y repitió— No sé por qué.
Hace rato que habíamos terminado de almorzar.
—¿Lo dejamos hasta acá?
Sereno y amable, Gerardo asintió con el cuerpo.
—Vale —dijo.
Nos levantamos y pagamos la cuenta. Al despedirnos, Chepe me comentó en voz baja:
—Ya no sé dónde termina Kanaka y dónde empieza Gerardo.
Lo que es yo, volví a casa pensando que me había equivocado de historia. La que a mí me importaba más era la de Gerardo. Pensé que lo conocía bien, pero me doy cuenta de que no, que hay mucho más de lo que parece. Le voy a proponer que hagamos una entrevista sobre su vida. Que la publiquemos en Pasajes. Que lo demos a conocer al mundo.

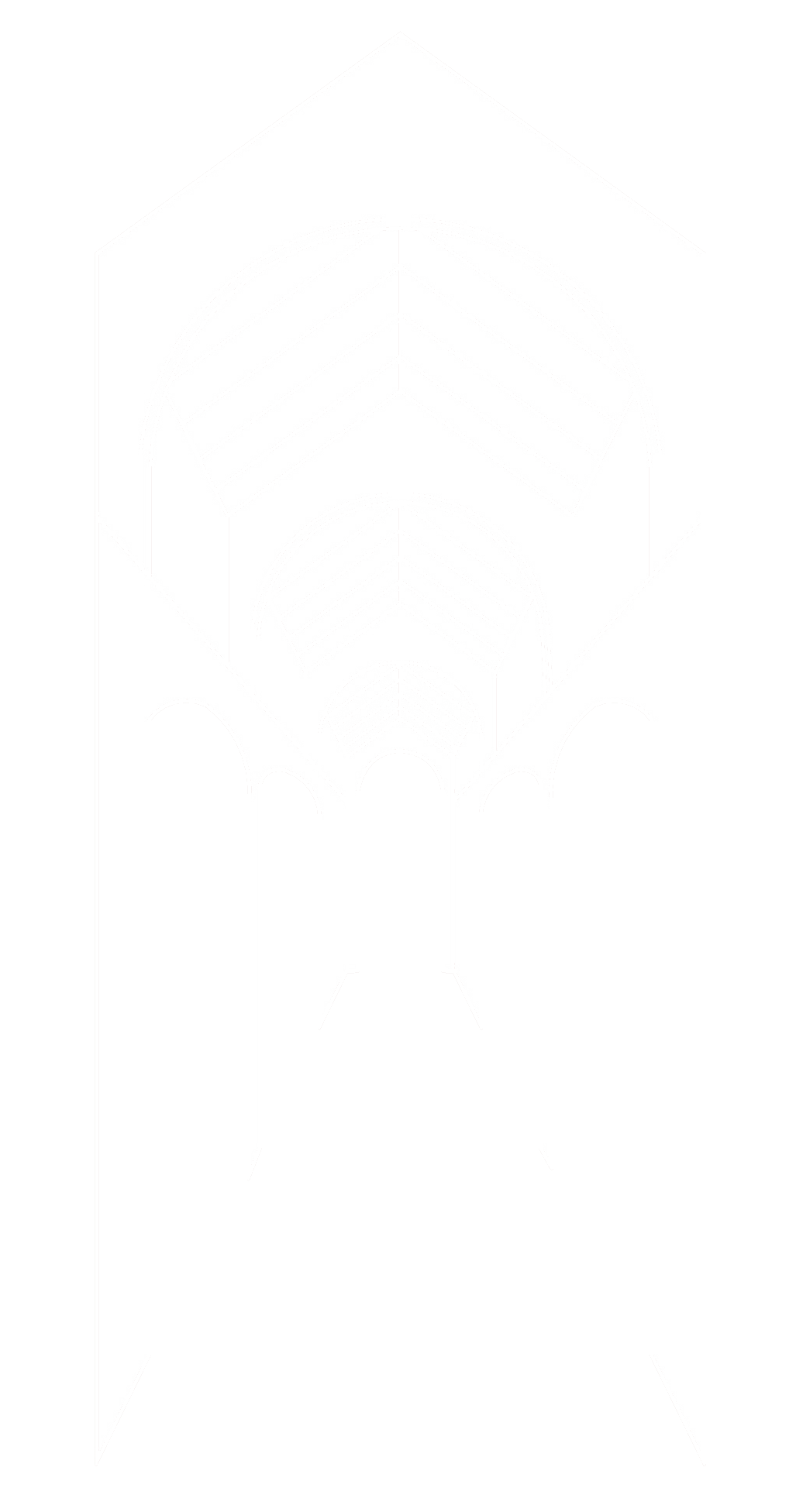
Debe estar conectado para enviar un comentario.