
Un cuento de Ignacio Valiente
> En junio de 2025, Revista Pasajes abrió una convocatoria para recibir contribuciones externas; el cuento que publicamos a continuación fue seleccionado entre los múltiples textos recibidos a través de la convocatoria.
*
Ignacio Valiente (Buenos Aires, 1984) es profesor de Literatura y Castellano. Participó de las antologías Los pozos y Verano del ‘98, ambas publicadas por Fundación La Balandra (Argentina), en noviembre de 2021 y de 2023 respectivamente. En diciembre de 2022, obtuvo el primer premio del concurso anual del Fondo Nacional de las Artes de Argentina por su libro de cuentos Las grandes ligas, publicado por la editorial La Crujía en septiembre de 2023. Actualmente reside en Italia.
*
Todos quieren conocer a mamá. Vienen de la ciudad y hasta de más lejos. Se quedan mirando la tranquera como si fuese la primera vez en su vida que ven una. Yo les doy la bienvenida y ellos vuelven en sí y me preguntan si de verdad es acá. Les cuesta creer o esperan encontrarse con otra cosa. Esto no es un monumento, ni una catedral, ni un palacio. Nunca lo fue, nunca lo va a ser.
Los invito a la estancia. El zaguán desemboca en el patio, donde están las mesas. La comida es una excusa. Lo que realmente quieren es conocer a mamá. A veces, ni siquiera terminan sus platos. Me llaman, me insisten. Yo dejo la parrilla a cargo de Maciel, les llevo otra damajuana y me hago rogar un poco. Es un número de teatro, a esta altura.
Finalmente cedo y voy escaleras arriba, a buscar el álbum de fotos. Me demoro para que piensen que no lo encuentro. Sé que ese suspenso les gusta. El miedo de haber hecho tantos kilómetros al cuete. Son unos minutos que a mí me sirven para prepararme, porque lo que sigue me agota.
Al principio me molestaba. Ya de temprano se veía la nube de tierra crecer allá, al fondo de la ruta, y yo decía si será de dios, día largo el que me espera. Debió haberse corrido la bola gracias a aquel jetudo, el de traje, que se decía periodista, y que tomó notas y sacó fotos, y que prendió un grabadorcito para hacerle todas esas preguntas a mamá.
Habló mucho, ella. Demasiado. Cada vez que yo trataba de frenarle el carro, me mandaba callar. Rogué que el periodista no hubiera comprado una sola palabra. Que pensara que mamá deliraba. Tantos años guardando silencio, cuidándonos de pasar desapercibidos, y de buenas a primeras se le soltaba la lengua.
Estoy cansada de esconderme, dijo: la verdad ya no me da vergüenza, nene.
Al día siguiente, falleció.
Para entonces, medio país estaba enterándose. Ese mismo fin de semana cayeron los primeros curiosos. Querían saber si yo era yo. Y conocer a mamá. Les dije que mamá estaba muerta y que por favor respetaran el dolor ajeno. Pero no me llevaron el apunte, así que saqué la perdigonera y gatillé un par de veces al aire. No les daban los pies para subirse a sus coches y salir carpiendo.
Así y todo, al otro fin de semana vino el doble de gente. Todos insistían con que les contara cosas y les mostrara el álbum familiar, aun cuando no hay una sola foto de mi padre.
Maciel me dio la idea de poner unas mesas y ofrecer asado, vino y alojamiento. Con lo que ganamos en el primer mes arreglamos el casco de la estancia y pintamos las habitaciones. Ahora a Maciel se le ocurrió que hagamos un museo con la habitación de mamá. Puede ser.
Los visitantes son cada vez más jóvenes. Muchachos de barba y pelo largo, chicas con dibujos en la piel y el ombligo al descubierto. Después de comer, se tiran en el pasto a fumar o juegan a la pelota. Casi siempre hacen noche. Cenamos adentro y vuelven a preguntarme las mismas cosas que me preguntaron al mediodía. ¿Así que usted es el hijo del Pocho? Sí, sí, les respondo, aunque acá nunca nadie, ni siquiera mamá, lo haya llamado de esa manera.
Mientras yo hablo, ellos me estudian la cara, atentos a que de repente surja el parecido.
Les cuento que él venía sin previo aviso y sin previo aviso se iba. Podía pasar con nosotros unos pocos días o varias semanas. Llegaba de noche. Lo traía un compañero, decía. Los muchachos arriesgan nombres para adivinar de quién se trataba. ¿Ojeda? ¿Lucero? ¿Molina? Yo les contesto a todo que sí, total. Que estudien. Para eso están los libros.
¿Y cómo era? Un tipo común, qué sé yo. Mi memoria todavía es de fiar, ojo, pero yo era muy pibe y pasó mucho tiempo. Se me mezclan las imágenes que vi años más tarde en los diarios y en el televisor, cuando por fin tuvimos uno. Lo recuerdo en camisa de manga corta, quejándose de los tábanos y del calor.
Un tipo común, pero revolucionaba la estancia con sólo asomarse. El dueño, Sandoval, que nos tenía cortitos a puro grito y rebencazo, se hacía chiquito en su presencia y jamás le llevaba la contraria. Si la orden de mi padre era que mamá y yo no trabajáramos, no trabajábamos. Así de simple. Comíamos los tres en el comedor, para envidia de los peones y de las otras criadas. Por un rato, éramos familia.
Mamá y él dormían juntos. Después, cuando él se marchaba, ella volvía a la pieza del fondo. La que compartíamos con los demás.
En cuanto a mí, conmigo, había una distancia. Hablábamos poco. Me trataba de usted. Se sentaba largas horas en un sillón de mimbre, en la galería, al fresco de la sombra, pensando. Pensaba todo el tiempo. A eso venía: a pensar.
No montaba. Y eso que acá había caballos para elegir. Prefería la motoneta. En cierta ocasión se la hizo traer especialmente. Anduvo manejando por el campo, de acá para allá, toda la tarde. El aire de la siesta atravesado por el pedorreo del caño de escape.
Cada tanto recibía a otros hombres. Por la ropa, debían ser de la ciudad. También ellos llegaban de noche. Se encerraban en el comedor hasta la madrugada. Sus voces retumbaban en las paredes.
Esta parte les interesa especialmente a los huéspedes. Les intriga lo que se discutía en aquellas reuniones. Preguntan si en ellas se decidía el destino del país. Yo qué sé. A lo mejor jugaban a los naipes, nomás. Yo me levantaba a escucharlos, apoyando la oreja contra la puerta. Pero no se entendía nada.
Hasta que, una vez, Sandoval me pescó espiando.
El público se inquieta: ¿Y qué hizo Saldoval?
Antes de responder, me sirvo un vaso de vino y me lo tomo despacio, hasta el fondo, o pido disculpas y me meto en el baño unos minutos. Ya sé de antemano cuál va a ser su reacción. Conviene apaciguar los ánimos. Yo mismo necesito calmarme para poder continuar.
A veces trato de salir del paso con cualquier otra anécdota. Si están muy borrachos, no se dan cuenta. Pero por lo general quieren que retome desde donde dejé. Sandoval, qué hizo, qué dijo. Y no hay remedio. Así que ahí voy.
Yo tendría unos quince años, o poco menos. Ya estaba grandecito. Saldoval, que les llevaba cigarros y botellas, fingió ignorarme. Golpeó la puerta con un pie, porque tenía las manos ocupadas con la bandeja. Los invitados tomaban mucho. Los mejores licores que había en la estancia. Los que Sandoval atesoraba en la bodega. Obviamente, no era su intención compartirlos. Pero estaba obligado. Obedecía pese a ser el dueño. Antes de que le abrieran, me miró de una forma que nunca voy a ser capaz de describir. Si digo que me miró con odio, no sería cierto. Era más que eso. Fue una mirada terrible, que no volví a encontrar en ninguna otra persona. Saldoval, entonces, me miró y me dijo: Les queda poco a estos hijos de puta. En eso, la puerta se abrió y él entró.
Efectivamente, en este punto del relato, las visitas se alborotan. Golpean la mesa, indignados. Insultan. Quieren romper todo. No es fácil tranquilizarlos. Son de temer.
Saldoval murió al año. La estancia pasó a ser nuestra. De nosotros dos solos, digo. No fue una noticia que me pusiera feliz. Según mamá, así lo había dispuesto mi padre. Tu señor padre, dijo, quizás con rencor. Nunca habíamos tenido nada y, de repente, nos dejaban semejante casa. Y los caballos, y la tierra, y hasta la peonada. Pero para qué, si no sabíamos mandar a nadie.
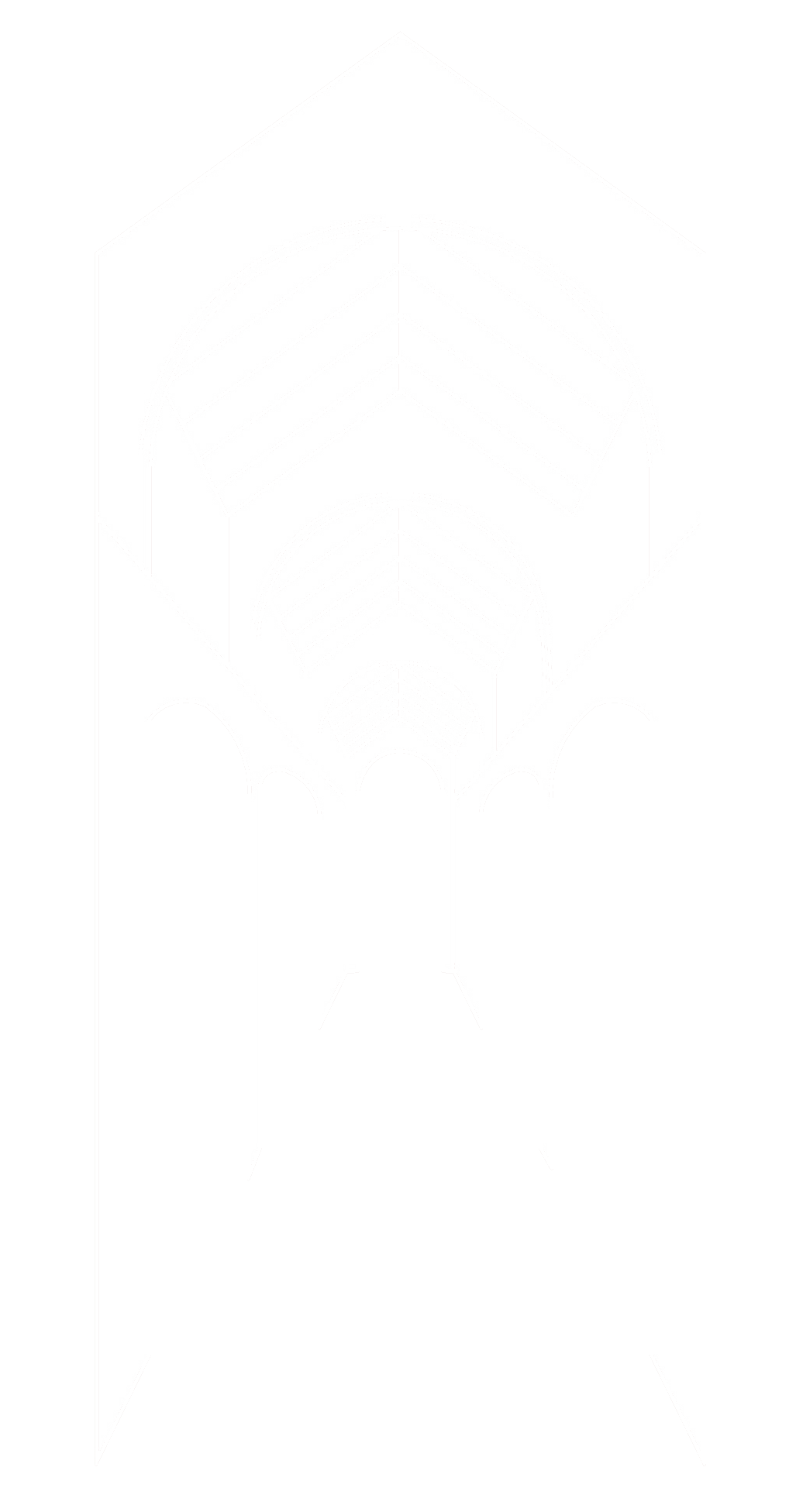
Debe estar conectado para enviar un comentario.